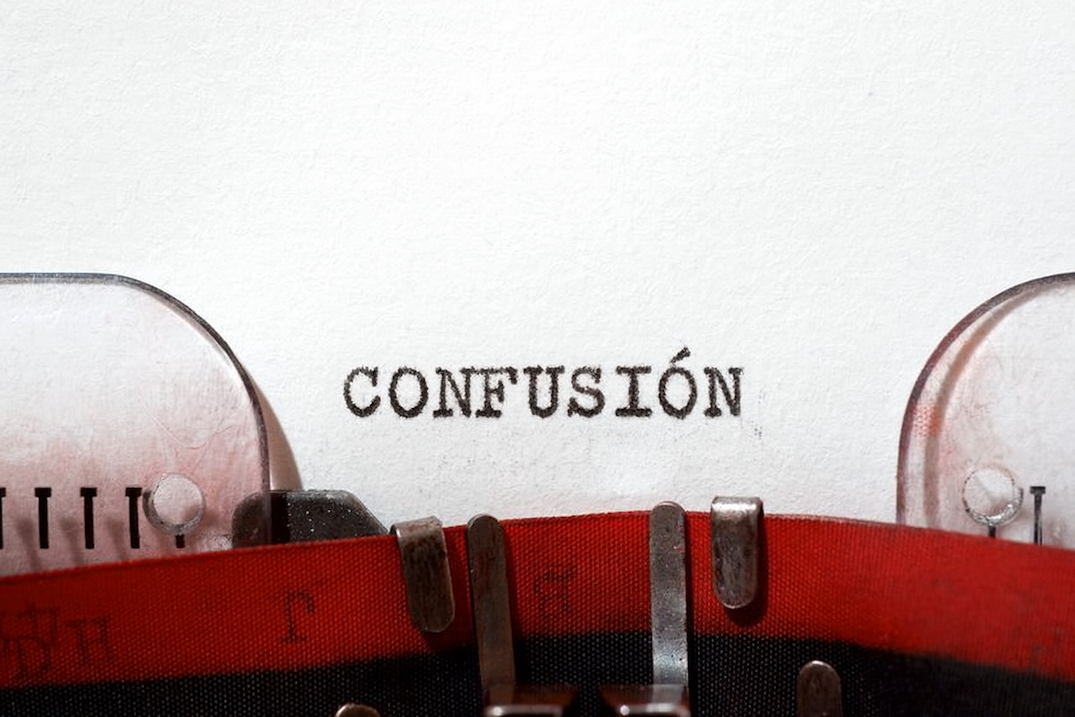La libertad en América Latina
En 2019, un año antes del inicio de la pandemia de COVID-19, el destacado historiador liberal clásico mexicano Enrique Krauze pronunció un discurso en la Universidad de Guadalajara sobre los retos de la libertad y la democracia en América Latina. Concluyó con una advertencia ominosa: “Soplan vientos autoritarios en la región…”.
En aquel momento, esta valoración fue objeto de críticas generalizadas y se descartó como una exageración que no tenía en cuenta la marcada desigualdad de ingresos, el descontento popular con las clases políticas y la corrupción rampante en el sector privado. Sin embargo, en retrospectiva, los temores de Krauze constituyen una subestimación importante del escenario real bastante significativo.
Unos seis meses después de las declaraciones de Krauze, el auge de una “marea rosa” en toda América Latina (no de un rojo intenso, sino, vaya, de un tono rosa más suave y delicado) se convirtió en una preocupación seria. En Chile, la oposición ideológica a las reformas de libre mercado había crecido de forma constante, alegando las supuestas “injusticias sociales” de la desigualdad de ingresos, y alcanzó su punto álgido cuando el Gobierno de Sebastián Piñera anunció un aumento del 4% en las tarifas del metro, lo que culminó en octubre con una oleada de protestas violentas que pedían el fin del “neoliberalismo”. Las protestas se prolongaron hasta marzo de 2020 y fueron el inicio del ascenso a la presidencia de un abierto socialista, Gabriel Boric. Afortunadamente, Boric y sus similares estatistas no han podido implementar cambios radicales, al haber perdido el referéndum para una reforma constitucional completa que buscaba abolir todas las reformas de mercado emprendidas en los años ochenta y noventa. Pero para los defensores de la libertad, este giro de acontecimientos fue desconcertante: ¿cómo podía un país con una economía de mercado emergente, que había obtenido resultados positivos y verificables gracias a ambiciosas reformas inspiradas en la Escuela de Chicago, haber caído presa de la idea que las políticas “neoliberales” eran responsables de su desgastado tejido social?
Una paradoja similar se observa en México con el régimen de Andrés Manuel López Obrador, o AMLO. Un populista de la vieja escuela, AMLO pasó sus seis años de mandato desmantelando los controles y contrapesos institucionales que tanto costó conseguir, mientras el país trataba de consolidarse, abrir una economía competitiva y hacer la transición a una democracia imperfecta, pero en evolución, y liberal (en el sentido clásico). Los resultados, tras un complicado mandato presidencial, reflejan las consecuencias de la fatal arrogancia del autoritarismo: crecimiento cero, finanzas públicas en ruinas y, lo peor de todo, un aparato de seguridad capturado por el crimen organizado, con más de 200,000 homicidios entre 2018 y 2024, por no mencionar una ridícula política de lucha contra la delincuencia basada en el eslogan de “abrazos, no balazos”.
Una vez más, el misterio es revelador: ¿Cómo pudo un país que dejó atrás lo que Mario Vargas Llosa denunció como la “dictadura perfecta”, un valiente comentario pronunciado en 1990 durante una conferencia en la Ciudad de México, que también fue televisada en directo, en un momento en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevaba más de siete décadas en el poder y ejercía un control total sobre todos los poderes del Estado, y los medios de comunicación, que se había reinventado tras una “década perdida” de devaluación y deuda, estabilizado su moneda, alcanzado el grado de inversión y se había convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos, caer presa del populismo nativista de AMLO, borrando todas las perspectivas de convertirse en una sociedad estable y abierta?
En toda la región, los ciudadanos se han enamorado de líderes carismáticos que prometen todo y nada, al capricho de soluciones instantáneas, con una agenda de ingeniería social de arriba hacia abajo.
En Colombia, Gustavo Petro, antes un guerrillero miembro del famoso grupo M-19, ha vuelto a poner el crimen violento en el primer plano de las preocupaciones cotidianas, en un país que aún no ha superar los demonios de la guerra contra los cárteles de la droga y la delincuencia durante la década de 1980, en medio de un crecimiento mediocre y un creciente descontento popular.
En Perú, Pedro Castillo, un aspirante a marxista con estrechos vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso, llegó a la presidencia, solo para ser posteriormente encarcelado por utilizar fondos públicos para financiar lujosos gastos personales.
En Brasil, el principal líder de la llamada “marea rosa”, Lula da Silva, pudo regresar a la presidencia tras cumplir una condena en prisión, con una agenda renovada para combatir los eternos fantasmas del “neoliberalismo” y el “imperialismo capitalista”.
Abundan otros ejemplos, entre ellos Nayib Bukele, de El Salvador, ahora aclamado como un salvador “de la derecha” en los círculos conservadores, pero los más reveladores son las autocracias totales de Cuba (Díaz-Canel), Nicaragua (la infame pareja Ortega) y Venezuela (Nicolás Maduro). Bolivia es otro ejemplo más de la misma triste historia, con Evo Morales luchando por regresar al poder. Estos regímenes ilegítimos utilizan todo el arsenal a su alcance para reprimir la disidencia, expropiar a su antojo, prohibir elecciones transparentes y competitivas, y encarcelar o matar a cualquiera que se atreva a discrepar del poder supremo. Estos son los verdaderos representantes del “uno por ciento”, haciendo eco de Orwell en La rebelión de la granja: “Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”.
El nuevo manual autoritario ha sido bien descrito por Moisés Naím, un destacado intelectual venezolano: populismo, corrupción, dádivas a los votantes favorecidos, corporativismo y amiguismo; polarización, el pueblo bueno y honesto contra los capitalistas desalmados; y posverdad, decir lo que sea políticamente conveniente, aunque sea abiertamente falso, porque lo que importa es el mensaje. La pandemia, con sus confinamientos y toques de queda, proporcionó una excusa perfecta para legitimar muchos aspectos de este modelo. La política de salud se convirtió en una herramienta de control, la disidencia se suprimió, y se adaptaron los sistemas educativos a los regímenes antiliberales. Mientras tanto, las políticas fiscales y monetarias ultra expansivas provocaron una inflación galopante, una nueva montaña de regulaciones y barreras al comercio y el colapso de la renta per cápita; en resumen, la creación de otra década perdida.
La esperanza liberal en América Latina
Así planteado, a la luz de un panorama sombrío, surge una interrogante obligada: ¿queda espacio para la esperanza liberal (en el sentido clásico y correcto de la palabra) en América Latina? En una palabra, sí. Uno de los retos fundamentales que se derivan de un entorno geopolítico tan complejo es la necesidad de reposicionar las ideas de libertad desde una perspectiva positiva y proactiva. Se trata de una tarea difícil, parte integral del llamado de James Buchanan a principios de siglo para “salvar el alma” del liberalismo clásico. O, parafraseando a F. A. Hayek, las sociedades libres y abiertas son mucho más que el proceso de libre mercado. La libertad, en el ideal clásico, defiende la necesidad de la adaptabilidad, de normas sencillas para un mundo complicado, de vivir y dejar vivir.
El mérito, el progreso humano, la movilidad social y las condiciones institucionales que permiten estos fenómenos, por ejemplo, derechos de propiedad individual bien definidos, son un medio para empoderar a los ciudadanos con oportunidades de prosperidad y dignidad. Se trata de un lenguaje inclusivo, no polarizador. La disidencia no sólo es posible, sino que se celebra como parte de los procesos que hacen posible la innovación.
Tres ejemplos, entre otros, son relevantes para evaluar las perspectivas de libertad en América Latina. En la pequeña Uruguay, el expresidente Luis Lacalle Pou se destacó como líder de lo que caracterizó como “libertad responsable”. Rechazó las cuarentenas y los confinamientos durante la pandemia y, en cambio, confió en que los ciudadanos harían lo correcto y se mantendrían sanos y salvos por su propia cuenta. Su liderazgo ofreció un enfoque pro-mercado frente a la marea rosa de la región.
Otro buen ejemplo es México y cómo el libre comercio trilateral beneficia a todas las partes. A pesar de la fuerza destructiva de las políticas tóxicas y de resentimiento de AMLO, este se dio cuenta de que el TLCAN (ahora T-MEC) era un componente fundamental de una economía orientada al comercio. Tras treinta años de integración regional, México pasó a formar parte de cadenas de suministro muy complejas, lo que contribuyó al auge de América del Norte como la región más competitiva del mundo. Es paradójico, por no decir triste, que los debates sobre el futuro del comercio en el continente provienen ahora de Washington D. C. y de la (il)lógica obsesionada con los aranceles de Trump 2.0. México constituye un ejemplo de que, a pesar de marcadas asimetrías económicas, el libre comercio es una ecuación de suma positiva.
El ejemplo más visible de la esperanza liberal es, por supuesto, el renacimiento de la libertad en Argentina y el ascenso de Javier Milei como un ejemplo literalmente extraordinario que ha sido capaz de popularizar el lema “¡No hay plata!”. El tiempo dirá si la estabilización de los precios, la reducción del gasto público y los enormes esfuerzos de desregulación en curso tendrán éxito, pero por ahora, incluso la mayoría de los comentaristas mainstream están dispuestos a darle el beneficio de la duda, después de haberlo descartado inicialmente como un libertario loco. La embestida de Milei contra la tiranía de los expertos y el estatismo de moda en el foro de Davos, y su reprimenda a los empresarios por sentirse culpables de generar un inmenso valor para la sociedad y ser los principales impulsores del “Gran Enriquecimiento”, fue un momento muy especial para las ideas de libertad y un motivo de esperanza liberal en la región.
Otra figura digna de mención es María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Podría decirse que es una de las personas más valientes del mundo actual, ya que ha participado regularmente en protestas pacíficas, a pesar de la brutal ola de represión criminal desatada por los clanes de Maduro, e incluso ha sobrevivido a un intento de secuestro. Muchos de sus aliados más cercanos fueron encarcelados ilegalmente y torturados, e incluso asesinados. Machado, ahora conocida como la “Dama de Hierro de la Libertad en América Latina”, habría destacado como un ejemplo similar de liderazgo en favor de las ideas de libertad, si el régimen de Maduro no hubiera robado las elecciones del año pasado con un desprecio tan flagrante por la soberanía popular. (Para más detalles, véase mi artículo en Freedom’s Champion).
Curiosamente, los motivos para la esperanza liberal en la región fueron articulados acertadamente por una fuente inusual, en abril de 2020, apenas un mes después del inicio de la pandemia y los confinamientos mundiales: Michael Reid, de The Economist. En la columna Bello de la revista, argumentó que “este debería ser el momento del liberalismo latinoamericano”. Reid abogó por sistemas judiciales más fuertes que controlen el poder y los privilegios, la igualdad ante la ley, la tolerancia y “la ciencia en lugar de la charlatanería ideológica”. En esto, se hizo eco de gigantes liberales como Juan Bautista Alberdi, de Argentina, o José María Luis Mora, de México.
Entonces, ¿ahora qué?
Se podría argumentar que “una política indiferente al mañana… que sacrifica el futuro, no es progresista, sino parasitaria”. Se trata nada menos que de Ludwig von Mises, en su serie de conferencias de 1943 “Los problemas económicos de México”. Mises elabora un diagnóstico general de los riesgos y retos a los que se enfrenta el México moderno, muy similar a la situación actual de muchos otros países hermanos de toda la región. Sostiene que la industria moderna “es un logro de la empresa privada” y que, a su vez, es el resultado de la “libertad económica”. Su receta es un conjunto de propuestas políticas basadas en “el libre comercio interno, la empresa privada y la propiedad privada”.
Es precisamente por eso que, a pesar de los fuertes vientos del autoritarismo que se extienden por todo el panorama latinoamericano, las ideas de libertad siguen siendo una alternativa viable, basadas en la competencia, los mercados abiertos, la flexibilidad y el estado de derecho. La fatal arrogancia de los autócratas del momento quisiera que fuera de otra manera, pero este es sin duda un momento crítico para reanimar lo que Reid llamó “las llamas de la libertad” y ofrecer a los ciudadanos una oportunidad real de un futuro mejor y más libre.
- 22 de enero, 2019
- 8 de diciembre, 2025
- 23 de junio, 2013
- 15 de agosto, 2022
Artículo de blog relacionados
- 17 de noviembre, 2014
El Periódico, Guatemala La filtración de WikiLeaks ha desatado una tormenta en las...
4 de diciembre, 2010El Periódico, Guatemala El denominado “golpe de Estado constitucional” es la toma del...
3 de enero, 2011- 4 de diciembre, 2011