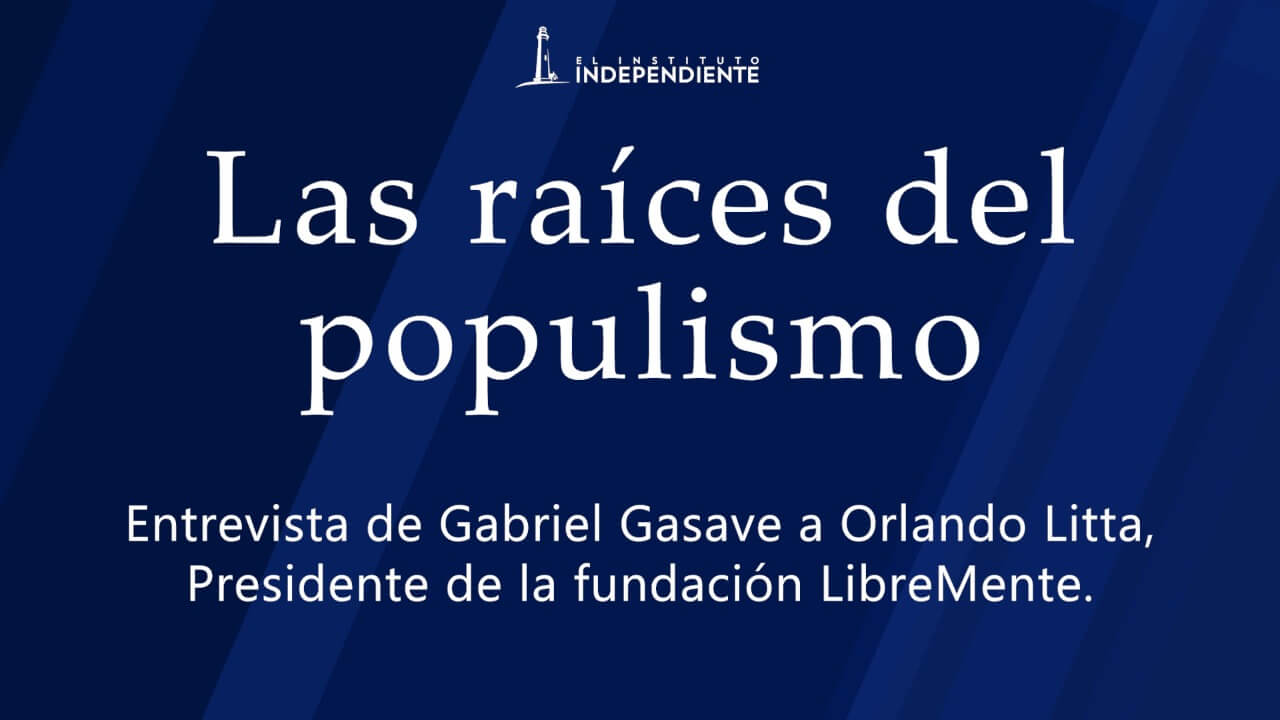Libia y la tentación de intervenir

Cuando aún no se apaga la polémica por las intervenciones internacionales en Irak y Afganistán, y cuando las consecuencias de ambas siguen sintiéndose en todas partes, el espectro de una nueva intervención en una zona altamente conflictiva del planeta ha comenzado a planear sobre los países occidentales.
Estados Unidos y sus aliados europeos debaten hoy, al interior de sus gobiernos y entre ellos mismos, si es razonable esta opción para poner coto a la hecatombe al que un Gaddafi cada vez más delirante parece empeñado en llevar a su país.
Los adversarios de Gaddafi concentrados en el oriente del país han pedido abiertamente a la comunidad intervenir militarmente para enfrentar a los mercenarios con que cuenta el dictador norafricano y los bombardeos. Tanto el Pentágono como las Fuerzas Armadas británicas han recibido instrucciones desde hace varios días para proponer posibles planes operativos en caso de que se tenga que establecer una zona de exclusión aérea, como se hizo con Irak tras la invasión de Sadam Hussein a Kuwait, o incluso bombardear lugares estratégicos. Los jets y helicópteros de Gaddafi están infligiendo mucho daño a la población y sometiendo a los rebeldes a una presión que podría resultar determinante para la reconquista de ciudades perdidas por parte del régimen. Contrarrestar esto sería un objetivo central de la intervención.
Sin embargo, el entusiasmo inicial del Presidente Barack Obama y la Secretaria de Estado Hillary Clinton, por un lado, y del Primer Ministro británico, David Cameron, con la opción militar ha cedido en lugar en los últimos tres días a una prudencia que tiene su origen en tres fuentes: la resistencia del estamento militar estadounidense a una operación que puede resultar mucho más complicada y costosa con Afganistán; la oposición de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU como Rusia y Francia, y de países claves de la OTAN, como Turquía, que tienen influencia en la región del Medio Oriente a la que el Magreb está vinculada; y el temor a convertir a Gaddafi en un héroe de la resistencia antioccidental.
Estados Unidos ya ha desplegado buques de guerra en el Mediterráneo. Los buques de asalto anfibios USS Kearsarge y USS Ponce llegaron a la Bahía de Souda, en la isla griega de Creta, a fines de esta semana. Un submarino y un destructor torpedero debían llegar hoy a la zona y se espera que dos buques adicionales de guerra estén allí el 15 de este mes. Embarcaciones de transporte han recibido autorización de Grecia para apoyar las tareas de evacuación de personal extranjero. Se habla intensamente, pero no se ha confirmado, de la posible presencia de dos portaaviones en los próximos días. Todo esto apunta a una operación intimidatoria sin el propósito real de llevar a cabo una operación militar activa o una preparación para la eventual intervención. A estas alturas parece todavía lejana la intervención.
El establecimiento de una zona de exclusion aérea tiene serios inconvenientes y riesgos. Libia es un país bastante grande y mantener una vigilancia aérea continua supone no sólo costos financieros enormes, sino también el uso de muchos aviones y eventualmente buques para protegerlos de posibles ataques. Antes de desplegar aviones de vigilancia en el espacio aéreo libio, Estados Unidos y el Reino Unido, únicos que han expresado algún interés en una operación de este tipo, tendrían que destruir las baterías antiaéreas libias. Calculando que Gaddafi todavía controla los 216 misiles antiaéreos y los tiene desperdigados en puntos estratégicos, esto supone un bombardeo muy extenso y prolongado por parte de norteamericanos y británicos. Dicho bombardeo casi con toda seguridad implicaría un número importante de víctimas civiles.
La otra opción, alentada por David Cameron, consistiría en armar a los rebeldes que controlan la parte oriental de Libia. El problema aquí es la composición de las fuerzas rebeldes, muy variada, que incluye a tribus enfrentadas entre sí, no todas con el mismo grado de fiabilidad democrática. El recuerdo del Talibán, que se benefició durante años de las armas que Occidente repartió a los "muyahidin" contra el invasor soviético en Afganistán y acabó volviéndose contra el propio Occidente, está vivo en los estamentos políticos y militares.
A toda esta complejidad se añade el gran problema diplomático y jurídico de la falta de cobertura de Naciones Unidas -en vista del inevitable veto ruso y francés, pues Moscú y París han criticado la idea- y de la OTAN, cuyos 28 miembros rara vez se ponen de acuerdo en nada y en esto, a juzgar por la oposición firme de Turquía y Francia, aun menos. La propia Alemania, por boca de ministro de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle, dijo el viernes pasado que "intervenir podría ser muy contraproducente" y que "es demasiado pronto para una zona de exclusión aérea".
El gobierno de Obama, quien, como se recuerda, acumuló capital político desde la oposición atacando a George Bush durante buena parte de aquel gobierno por intervenir en Irak con escaso respaldo jurídico y diplomático en la comunidad internacional, tiene un conflicto moral importante entre manos. También un conflicto político interno. La división de opiniones en Estados Unidos se da entre el estamento civil del gobierno, proclive, en una primera instancia, a intervenir, y el militar, que por boca del Secretario de Defensa, Robert Gates, ha dejado saber que "los que proponen intervenir están hablando a la ligera" y "no es el momento de otra guerra en el Medio Oriente", lo que se ha interpretado como una crítica directa al británico David Cameron y a sectores del propio Departamento de Estado.
Dentro del gobierno, quien ha tomado la batuta de la postura favorable a la intervención es Hillary Clinton. A comienzos de esta semana, durante su visita a Ginebra para participar en una reunión del Consejo de Derechos Humanos, dijo que "ninguna opción está fuera de la mesa mientras el gobierno libio siga amenazando y matando libios " y que "Estados Unidos está dispuesta ayudar a quien lo necesite". La respaldan Samantha Power, del Consejo de Seguridad Nacional, y Susan Rice, embajadora ante la ONU. Pero la polémica se da también al interior de los partidos. Entre los republicanos, por ejemplo, el ex candidato presidencial John McCain ha pedido públicamente a Obama actuar en el plano militar para sacar a Gaddafi del poder.
En el caso de David Cameron, se da la paradoja de que en lo que va de su gobierno ha sido reiteradamente criticado por no tener una política exterior propiamente hablando y no marcar presencia en el escenario internacional. Se lo ha acusado incluso de ser irrelevante en Europa, donde alemanes y franceses cortan el bacalao. Ahora que ha intentado asumir un liderazgo notorio en la ola de rebeliones antiautoritarias en el mundo árabe -ha sido el primero en recorrer la zona, con parada en Egipto incluida-, se ha visto de pronto aislado, pues su llamamiento a la imposición de una zona de exclusión o a una operación de suministro de armas a los rebeldes no ha tenido eco entre sus colegas europeos. En su gabinete ministerial y la coalición conservadora-liberal de su gobierno, hay división. Tiene halcones que están pidiéndole asumir una línea dura en defensa de la democracia en el Medio Oriente y el Norte de Africa, como el Canciller del Exchequer (Ministro de Finanzas), George Osborne, el responsable de Defensa, Liam Fox, y el de Educación, Michael Gove. Pero los ministros del Partido Liberal-democrático, tenaces críticos en su día de la intervención en Irak, son mucho más escépticos.
En cualquier caso, los observadores se preguntan, en Europa, hasta dónde los países reacios a una operación militar mantendrán su posición, dado que hay muchas empresas europeas en ese país.
En este escenario de ausencia de consenso tanto en Estados Unidos como en Europa, hay otra opción que se baraja: operaciones encubiertas para ayudar a los rebeldes sin pagar el excesivo costo de la intervención abierta. El riesgo de llegar hasta zonas controladas por los rebeldes, como al-Bayda y Tubruq, y sobre todo Benghazi, la segunda ciudad del país, es menor dado que están bajo férreo control opositor, como lo está asimismo, aunque sometida a mucha presión, la localidad de Misurata, más cerca de Trípoli. A todos estos lugares se puede llegar desde el Mediterráneo con relativa facilidad, por lo que se cree que ya deben haber desplegado, americanos y británicos, avanzadillas para preparar operaciones especiales discretas de cierto calado.
Mientras estas posibles opciones se discuten, la situación humanitaria, base ética y jurídica de cualquier intervención si esta se llega a dar, se agrava con las horas. Según el Acnur, la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados, ya hay más de 180.000 personas que han huido de sus hogares hacia Túnez, donde la infraestructura no soporta un mayor influjo de personas aterrorizadas por los bombardeos de la aviación oficialista. El drama humanitario promete agravarse. El hijo Saif el Islam Gaddafi dijo el viernes que "los bombardeos en Brega son para asustarlos y hacerles huir, no para matarlos", y eso es, precisamente, lo que lleva varios días ocurriendo: una estampida masiva de libios y extranjeros atemorizados hacia la frontera.
James Dobbins, de la Rand Corporation, quien ha participado activamente en la mayor parte de las intervenciones humanitarias de las últimas dos décadas, asegura que es casi inevitable que Obama intervenga de una u otra forma. La magnitud de la catástrofe humanitaria que Antonio Guterres, el jefe del Acnur, ha previsto en los próximos días dada la decisión de Gaddafi de "pelear hasta el último hombre", implica un contexto que deja a EE.UU. con pocas opciones. Somalia, Bosnia y Kosovo son dos casos de memoria relativamente reciente, pues tuvieron lugar en los años 90. La alarma mundial ante el agravamiento de la situación humanitaria forzó una intervención en esos casos. El primero supuso un desastre cuando 18 marines estadounidenses murieron a manos somalíes tras el derribo de dos helicópteros Black Hawk. Este escenario, ocurrido cuando se daba la transición de George H.W. Bush a Bill Clinton, se agravó mucho, porque Estados Unidos no supo medir la complejidad de una guerra interna entre varias facciones. En Bosnia, la intervención fue más exitosa, pero llegó, a criterio de un vasto sector de la opinión mundial, muy tarde.
Aparte de estos precedentes y argumentos, Obama y sus pares sopesan algunas consideraciones económicas. Libia controla una producción de petróleo significativa, cuya parálisis puede disparar los precios a niveles aun peores que los actuales. Incluso, si la parálisis no es total, el hecho de que produzca crudo dulce ligero, que es escaso, significa que el impacto internacional de cualquier prolongación de la guerra interna será muy serio.
Todo lo cual hace que Washington y las capitales europeas recen hoy para que la resistencia libia pueda capturar Trípoli y poner fin a lo que queda del régimen. De lo contrario, aumentará la presión para actuar en el plano militar.
- 23 de junio, 2013
- 17 de diciembre, 2017
- 15 de agosto, 2022
- 30 de diciembre, 2022
Artículo de blog relacionados
Desde Mi Trinchera El fascismo tiene muchas formas de expresarse. Todas, sin embargo,...
22 de octubre, 2009El Instituto Independiente - Fundación Atlas 1853 - Fundación LibreMente . Dialogamos con...
3 de octubre, 2022Instituto Juan de Mariana Hay palabras que "molan" y otras que no. Reconozcámoslo,...
15 de septiembre, 2014Por Ricardo Martínez Rico ABC Lehman Brothers se declaró ayer en quiebra. El...
16 de septiembre, 2008