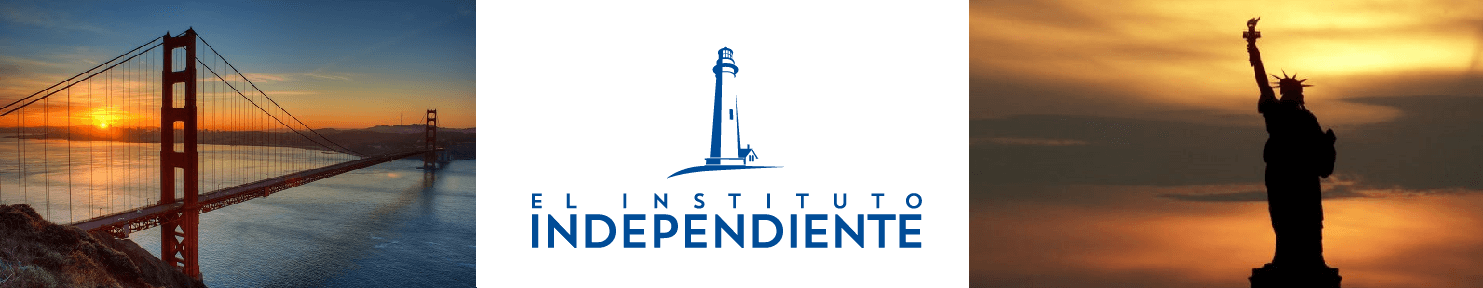Uruguay: La década terrible
El País, Montevideo
Aunque hay decenas de libros sobre la historia reciente, es notorio su desequilibrio a favor de interpretaciones de izquierda. La guerrilla tupamara, la vía hacia la dictadura, la odisea de presos y perseguidos, la violación de derechos humanos y la transición a la democracia, son los rubros con más literatura, no toda ella sesgada, pero sí impregnada de visiones parciales del pasado.
Bajo esa perspectiva hay obras sobre los tupamaros, ya sea escritas por ellos (Fernández Huidobro en especial) o por interesados en la guerrilla. Así se cimentaron errores colosales, entre ellos creer que los tupamaros nacieron para combatir la dictadura y defender las instituciones. Demoler esa creencia es uno de los fines de "La agonía de una democracia", documentado libro de Julio María Sanguinetti escrito en base a diarios de la época, investigaciones publicadas, testimonios personales y, dato sugestivo, su propia memoria, es decir, la de un actor de primera línea que, hay que decirlo, guarda una actitud de sobriedad respecto a su propia actuación.
Cronista minucioso, el expresidente prueba que a comienzos de los años 60 se conspiraba para derribar la "democracia formal" y asaltar el poder al estilo cubano. El 1º de julio de 1963, día del estreno guerrillero (robo de armas en el Tiro Suizo), es el punto de partida desde el cual Sanguinetti describe la década hasta el golpe de Estado de 1973. La elección de fechas la usa el autor para resaltar la culpa tupamara por encender el clima bélico que atrajo a las Fuerzas Armadas. Una frase feliz de Methol Ferré lo define: cuando alguien reclama "la guerra" lo que está reclamando es "que venga el ejército". Eso pasó.
La guerrilla nace en un país democrático, gobernado por aquel senadito llamado colegiado y que, pese a la crisis económica, encabezaba América Latina con sus indicadores sociales. Sanguinetti destaca la lucha sindical en aquellos años broncos con un dato estadístico abrumador: entre enero de 1964 y marzo de 1965 hubo en el país 675 paros, huelgas y ocupaciones de fábricas. Hay una cita textual del líder comunista Rodney Arismendi: "Uruguay es el país con mayor índice promedial de huelgas de todo el mundo capitalista". Esa agitación, la emergencia económica, la debilidad del gobierno y el crescendo de golpes tupamaros son algunas de las llamas que incendiaron el Uruguay a fin de los 60.
Allí llega Pacheco Areco -de quien el autor traza un certero e íntimo retrato- como el hombre del orden. Cualquiera sea el juicio sobre Pacheco (el de Sanguinetti es en general positivo) debe admitirse que, en cuatro años al frente del gobierno, construyó un recio liderazgo personal más tarde confirmado en las urnas. Aun cuando se discuta la legalidad de alguna de sus medidas, está claro que no fue el rudo dictador que la izquierda denunció y que los tupamaros señalaron como razón de su alzamiento.
Hay otros aportes válidos, entre ellos el que registra la "batalla cultural" contra la "sociedad tradicional", así como un fino análisis del complot y posterior ascenso militar, junto a la errada adhesión inicial de sectores de la izquierda y la central sindical a los postulados castrenses. Resta señalar alguna carencia como descartar el fraude electoral de 1971 sin citar las falsas encuestas de Gallup que ningunearon a los blancos y crearon la polarización Pacheco vs. Frente Amplio. Y, por último, cabe criticar ciertas valoraciones inexactas que formula Sanguinetti respecto al apego a la Constitución de los líderes nacionalistas, en particular Wilson Ferreira.
- 23 de junio, 2013
- 22 de enero, 2026
- 21 de enero, 2026
Artículo de blog relacionados
El País, Montevideo A Bolivia con sus yacimientos de gas le pasa la...
25 de agosto, 2008El 29 de abril es el 119 día del año del calendario gregoriano. Quedan 246 días para...
29 de abril, 2011- 26 de julio, 2015
Por Rosendo Fraga Perfil Georgia es una de las ex repúblicas soviéticas, devenida...
10 de agosto, 2008