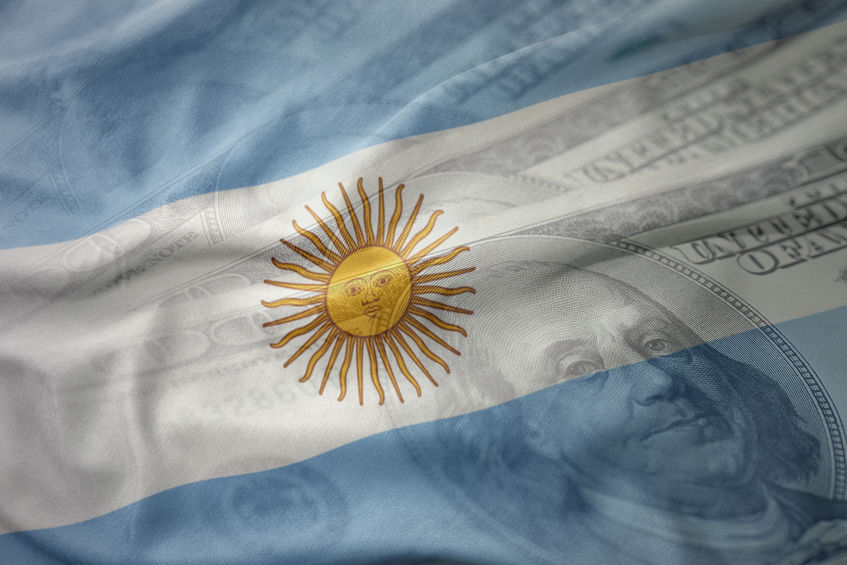Steve Hanke: “Argentina está en el top 5 de países a dolarizar como una estrategia global”
El estadounidense es una de las figuras más influyentes en el estudio de regímenes cambiarios, estabilización monetaria y reformas institucionales en economías. Fue funcionario senior del Consejo de Asesores Económicos del presidente Ronald Reagan y asesor de gobiernos como los de Argentina, Bulgaria, Lituania, Montenegro, Venezuela e Indonesia. Durante los diez años del gobierno de Carlos Menem, fue su consejero intermitente, también de Domingo Cavallo. En esta entrevista analiza la fuga histórica de capitales de Argentina y propone la dolarización como solución radical. Critica al FMI por su ineficacia y avala el enfoque dolarizador de Milei. Desde su experiencia en mercados y política monetaria global, ofrece un retrato incisivo de los desafíos de la economía argentina y sus vínculos con la dinámica financiera internacional.
A diferencia de la convertibilidad, la dolarización supone la renuncia completa a la soberanía monetaria. Desde su perspectiva, ¿qué transforma más profundamente la dolarización: la estructura económica de un país o su cultura política y fiscal?
―—Ambas. Y la razón es que, con la dolarización, Argentina dejaría de lado al Banco Central y se pondría en un museo, lo cual he estado defendiendo desde 1991. Y también dejaría de usar el peso, lo pondría en un museo, y se sustituiría por el dólar. Ahora bien, si se hiciera eso, se impondría una camisa de fuerza fiscal a los políticos, ya que ya no se dispondría de un Banco Central capaz de emitir crédito para financiar los déficits fiscales del país. Y como resultado de ello, la camisa de fuerza fiscal obligaría a los políticos a equilibrar más o menos el presupuesto. Esa es la mejor manera de verlo. Ahora bien, si se pone una camisa de fuerza a los políticos de Buenos Aires, sería una gran ventaja. Y significaría que todo el sistema fiscal cambiaría. Sería disciplinado porque las autoridades fiscales y el Gobierno no podrían acudir al Banco Central a pedir dinero prestado y obtener crédito. Ese es un aspecto que estaría involucrado. Y la estructura de la economía cambiaría porque la volatilidad desaparecería, se reduciría, se mitigaría, si se aplicara la dolarización. Ya no habría crisis monetarias. Argentina sufre una crisis monetaria tras otra. Nunca incurriría en impago de la deuda ni en el incumplimiento de la deuda. En primer lugar, la deuda sería mucho menor y no estaría en una situación en la que la moneda local fuera el peso y pidiera dinero prestado en dólares estadounidenses. Y como resultado de ese descalce de monedas, siempre quedas sobreexpuesto y terminas en default. No solo incumples la deuda soberana, sino también la deuda interna. Así, Argentina pasaría de ser el mayor moroso del mundo a ser uno que operaba bajo prudentes políticas fiscales y gestión de deuda debido a que tendrías la camisa de fuerza monetaria alrededor de los políticos. Déjeme darle un gran ejemplo de por qué el peso, la deuda y los problemas estructurales entran en juego. Desde 1995 hasta fines de 2024, Argentina tomó prestados 177 mil millones de dólares y he calculado cuánto de esas obligaciones permaneció en el país. Solo el 25%. El 75% se fugó por la puerta trasera debido a la fuga de capitales. Y esto hace imposible que Argentina pueda atender su deuda, y por eso entra en quiebra y cae en default constantemente. Porque si solo tienes el 25% del monto de la deuda para invertir, no puedes invertirla en proyectos y actividades que produzcan una tasa de rendimiento lo suficientemente alta como para pagar la deuda del 100% que has contraído en primer lugar. Ahora, déjeme hacerle un pequeño cálculo, un ejemplo hipotético de aula. Supongamos que pide prestados 100 dólares y puede invertirlos para pagar la deuda y, para pagarla, la tasa de interés promedio de la deuda externa de Argentina, es de alrededor del 8%. Eso significa que tendría que invertir 100 dólares en algo que generara 8 para poder pagar la deuda. Ahora bien, esa no es la realidad en Argentina. Nadie quiere estar en pesos, es un gran riesgo. Por eso, el 75%, es decir, 75 dólares de esos cien que se toman prestados, se escapan en forma de fuga de capitales. Te quedan solo 25 dólares para invertir y generar 8 dólares y así pagar la deuda de 100 dólares que tomaste. Necesitas un rendimiento del 32%. Este es el círculo vicioso de Argentina. Es el problema del peso. Nadie quiere pesos. Y como resultado, tienen una enorme fuga de capitales. Una de las mayores fuga de capitales del mundo es la de Argentina: alrededor del 75% de la deuda que contrae se va del país y no se puede pagar. Así que es un círculo vicioso. El peso te mete en un círculo vicioso.
—Su declaración sobre poner el Banco Central en un museo se parecía mucho a las ideas que Javier Milei propuso en la campaña para ser presidente. ¿Podría decirnos cuál ha sido su relación con Javier Milei durante los últimos años?
―—Nunca conocí al Presidente de Argentina, así que es alguien desconocido para mí. No tengo ninguna relación personal con Milei. Nunca lo he conocido. Hay un punto importante. ¿Por qué se convirtió en presidente de Argentina? Porque se presentó a las elecciones con la promesa de cerrar el Banco Central y el peso y sustituirlos por el dólar. Esa es mi opinión. Por eso ganó.
“Si dolarizan, vamos a tener una zona de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos”
—En el debate argentino actual, la dolarización suele presentarse como una solución técnica a un problema inflacionario crónico. ¿Cree que se subestima la dimensión institucional y moral, en términos de disciplina, previsibilidad y ruptura con la historia inflacionaria del país?
―—Sí, al 100%. No hay duda al respecto. La dolarización es factible en Argentina, por cierto. Está hablando con alguien que ha llevado a cabo dos dolarizaciones y ha participado en otras dos. Una fue en Montenegro en 1999, donde yo era miembro del gobierno en ese momento. Era consejero de Estado en Montenegro. Montenegro formaba parte de la antigua Yugoslavia en 1999. Y la moneda era el dinar yugoslavo. Sustituimos esa moneda hiperinflacionaria por el marco alemán en diciembre de 1999. En cierto modo, fue una dolarización. Sacamos la moneda local y la sustituimos por una moneda extranjera sólida. El otro caso ocurrió un año después. Yo era asesor del ministro de Finanzas en Ecuador, y Ecuador se dolarizó. Eliminaron el sucre y lo sustituyeron por el dólar, sigue siendo el sistema vigente. Es el sistema más duradero que ha existido en Ecuador. Es muy popular. Incluso con el presidente socialista que como recordarán quería terminar con la dolarización, no pudo hacerlo. Y la razón es que la dolarización es muy popular. Así que tenemos una situación en la que incluso Ecuador, el PIB de Ecuador, lo está haciendo mejor que Argentina. Si comparamos la gran crisis financiera de 2008 con la actual, el crecimiento del PIB per cápita de Ecuador está por encima de Argentina. Y la razón es que se dolarizaron.
—En términos realistas, ¿qué condiciones estructurales deberían estar presentes para que una dolarización no sea solo un shock de emergencia, sino un nuevo régimen estable y sostenible en el tiempo?
―—Bueno, lo principal es, y usted está insinuando que en cierto modo es el enfoque que adopta el FMI. Dicen: “Bueno, no estamos en contra de la dolarización, pero hay que cumplir todas estas condiciones previas antes de poder llevarla a cabo”. También es lo que opinan los economistas académicos. Tienen una larga lista de condiciones previas y dicen que, si se cumplen todas ellas, entonces se puede tener una junta monetaria, o se puede dolarizar. No, no hay condiciones previas, cero condiciones previas. Lo único que hay que tener, de hecho, y puedo hablar de esto como alguien con experiencia en ello, principalmente en Ecuador. En Ecuador, mucha gente decía: “No se puede dolarizar porque el Banco Central es insolvente”. Las reservas de divisas en Ecuador son negativas, así que no es posible, Hanke. Respondí: “No entienden cómo funciona”. Todo lo que hay que tener son reservas brutas de divisas que se puedan cambiar al tipo de cambio que se determine utilizar cuando se dolarice, y cambias la base monetaria, lo que llaman M sub cero, la base monetaria. Cambias todo, por ejemplo, todos los billetes de sucre que estaban en circulación, y las reservas del sistema bancario que estaban en sucres. Teníamos suficientes reservas brutas para hacerlo al tipo de cambio que se había determinado, que era de 25 mil sucres por dólar. Ahora, en Argentina, déjenme repasar algo, la aritmética, porque la mayoría de los economistas argentinos no entienden esto. Piensan, y lo han dicho repetidamente, que la dolarización no es viable porque se necesitan entre 30 y 40 mil millones de dólares. Eso no es cierto. Es simplemente un mal análisis. Lo que se necesita son reservas brutas que superen el valor de la base monetaria a cualquier tipo de cambio que se determine. Tomemos las cifras actuales. Acabo de consultar la página web del Banco Central, y el valor de la base monetaria es de 40,3 billones de pesos. Las reservas internacionales, a nivel bruto, son de 40,6 mil millones de dólares estadounidenses. Y el tipo de cambio de referencia es de 1.417 pesos por dólar. Si hacemos los cálculos, las reservas brutas superan la base monetaria en un 143%. Así que es factible. Acabo de decirles en este programa que es factible. Podría hacerlo en 24 horas. Eso nos lleva a sus condiciones previas: no las hay. Se puede hacer muy rápidamente.
―—Comparando la Argentina con otras experiencias de dolarización o currency boards, ¿diría que su singularidad reside en su historial macroeconómico, en su cultura política o en la relación estructural entre Estado, moneda y sociedad?
―—Bueno, hace unos tres años edité un libro sobre la deuda internacional. Y hubo varios expertos argentinos que contribuyeron a él. Uno de ellos es Emilio Ocampo. El capítulo de Ocampo es realmente interesante porque analiza el tipo de economía peronista en Argentina y el funcionamiento de la sociedad. Y concluyó que incurren en lo que se llama anomia. Y anomia, del griego, significa anarquía, sin leyes. Si tienes una ley en Argentina, en realidad, no significa nada porque nadie cumple la ley. Y esto lo vimos con la convertibilidad, por cierto. Se da una situación en la que, si nadie respeta la ley, la mejor institución que se puede tener es una moneda producida, en el caso de la dolarización, por Estados Unidos. Así se elimina cualquier aspecto legalista que rodean y que envuelven a Argentina. Y si se dolariza, gradualmente los enemigos y la anarquía desaparecerían porque tendrías una camisa de fuerza sobre los políticos si dolarizara. Estas cosas están interrelacionadas, pero recomendaría un análisis brillante que hizo Emilio Ocampo, de toda la historia de lo que básicamente ha sido la economía fascista que ha evolucionado en la Argentina y ha dominado. ¿Qué es una economía fascista? Una economía en la que el Gobierno controla todas las maniobras y todo el comportamiento de ciudadanos que están bajo el yugo de la economía fascista. Y, eso es de lo que Milei está tratando de deshacerse. Y tiene a su experto en desregulación eliminando una regulación, una ley tras otra, lo cual está bien. Esa parte está bien. Pero se aceleraría y sería más fácil de hacer con la dolarización, porque con la dolarización no tendrías el problema que tienes ahora con el peso. ¿Y cuál es el problema? El problema es que Milei sigue enfrentándose a una tasa de inflación del 31,3%. Una inflación enorme. ¿Por qué es así? Porque todavía tienen el Banco Central y la oferta monetaria está creciendo en este momento al 53% gracias al Banco Central. Así que este es el problema. Al final, la credibilidad del Gobierno se ve mermada porque el Banco Central está produciendo demasiado dinero. Y eso significa que tienes una tasa de inflación del 31%. Y la tasa de inflación objetivo es del 5%. La inflación está creciendo a un ritmo mucho más rápido que la meta establecida. Y esto se filtra en la percepción política y la gente deja de considerar creíble al Gobierno. Esto es exactamente lo que le dije a Menem en mi primera conversación, se lo dije a la cara: “Señor Presidente, no va a establecer ninguna credibilidad a menos que acabe con la inflación”. Si acaba con la inflación, establecerá credibilidad, habrá un cambio radical en la confianza y podrá llevar a cabo otras reformas. En otras palabras, el primer paso debería ser, en la secuencia de cosas, la dolarización en Argentina, porque la estabilidad puede que no lo sea todo, pero todo no es nada sin estabilidad. Y cuando hablamos de estabilidad, la inflación es la clave, especialmente en Argentina.
“Mientras exista el peso, habrá fuga de capitales y un enorme riesgo cambiario”
—¿Cuál es concretamente su rol como asesor económico en el entorno del presidente Donald Trump?
—Desde agosto, me han invitado a asesorar al Consejo de Asesores Económicos del presidente, al Consejo de Seguridad Nacional, al Consejo Económico Nacional y al Tesoro de los Estados Unidos. Así que me han pedido consejo, y el consejo, por cierto, es un trabajo en curso, aún no es definitivo. Así que esto es lo que hay en el entorno. El entorno es uno en el que la administración Trump está explorando formas de mejorar y difundir el uso del dólar estadounidense. Han llegado a una conclusión y tienen una política al respecto: apoyan la producción de lo que se conoce como monedas estables. Las monedas estables son en realidad una especie de junta monetaria privada, porque se emite un token, y un token tiene que estar respaldado al 100% en virtud de la Ley Genius de Estados Unidos que regula monedas estables. Esas monedas, si se emiten en Estados Unidos, deben estar respaldadas al 100% con valores del Tesoro de Estados Unidos. ¿Eso aumenta la demande de qué? El dólar y los valores del Tesoro de los Estados Unidos, aumenta la difusión y demanda del dólar. Me han pedido que explore la posibilidad de promover el uso del dólar con juntas monetarias basadas en el dólar, es una vía sobre la que tengo algunos conocimientos, porque las juntas monetarias en Estonia en 1992, Lituania en 1994, Bulgaria en 1997 y Bosnia-Herzegovina en 1997, las creé yo mismo. Así que sé algo sobre estas juntas monetarias y cómo funcionan. La gran junta monetaria basada en el dólar, la mayor junta monetaria del mundo, por supuesto, es la de Hong Kong. El dólar hongkonés es un clon del dólar estadounidense. Cotiza a 7,8 dólares de Hong Kong por cada dólar estadounidense, y las reservas que lo respaldan equivalen al 100% del valor de los dólares hongkoneses emitidos. Ese es un nuevo aspecto. El otro aspecto que estamos explorando es la dolarización total. Y eso Milei lo ha impulsado en su campaña. Por lo tanto, existe una conexión clara entre esta idea de tener una estrategia del dólar que incluía monedas estables basadas en el dólar, juntas monetarias basadas en el dólar y la dolarización total. Esa estrategia no ha sido finalizada, es un trabajo en proceso. Debo dejarlo muy claro: todavía no es una política de la administración Trump, pero estamos trabajando en ello.
—¿Se considera en Washington la posible dolarización de Argentina como una solución técnica al programa de inflación y, al mismo tiempo, como parte de una estrategia geopolítica más amplia de dolarización de más países del mundo?
—Ambas cosas y, por cierto, tengo 11 criterios que he utilizado para indicar qué países serían potenciales para la dolarización, donde la dolarización ayudaría mucho a ese país. Y puedo decirles ahora mismo, que Argentina está entre los cinco primeros de mi lista. Tengo 50, pero está entre los cinco. Es una cuestión técnica. La cuestión geopolítica también es muy importante porque sabemos que el presidente Trump y Milei son amigos, y Trump quiere apoyar a Milei. Y una de las razones por las que quiere hacerlo es geopolítica, porque existe la marea rosa en América Latina con Colombia, Venezuela, Brasil y otros gobiernos de izquierda. Entonces, la pregunta es: con la marea rosa, ¿quiénes son los camellos con la nariz dentro de la tienda? China, a lo grande, y Rusia hasta cierto punto. Revertir la marea rosa y reducir su influencia en América Latina, a la vez que se reorienta a Estados Unidos hacia una postura proAmérica Latina, pasaría por la dolarización o implementando cajas de conversión. Cuanto más fuerte sea Estados Unidos, porque estabilizaría a los países latinoamericanos, estos crecerían más rápidamente, y comerciarían mucho más con Estados Unidos. Así que sería positivo para los países latinoamericanos, llamémoslo dolarización por ahora. Hacer más cosas como lo que hizo Ecuador en 2000 y El Salvador en 2001. Tendrían menos inflación, tasas de crecimiento más altas, orden fiscal, menos crisis bancarias, y ningún incumplimiento de la deuda. Todo mejoraría desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista geopolítico, Estados Unidos, al menos la administración actual, lo consideraría algo positivo.
“El 75% del dinero que entra a Argentina por préstamos se va en fuga de capitales”
―—Usted dice que Argentina está entre los cinco primeros. ¿Cuáles son los otros cuatro países que figuran en su lista?
―—El Líbano está ahí, Pakistán, Ghana.
―—Bueno, Pakistán es un país grande, porque Argentina es un país grande, no así Líbano y Ghana.
―—Eso es cierto. Y hay una diferencia muy importante entre todos los demás de la lista de los 50: Argentina es única, porque tiene un Presidente que ha hecho campaña a favor de la dolarización. Los demás, estamos hablando de esto en el Líbano. Como sabes, el Líbano ha sufrido una enorme crisis financiera, y yo he estado involucrado con el Líbano con Jacques de Larosiere, el exdirector gerente del FMI, que es miembro de mi instituto y un buen amigo mío. Así que estamos trabajando con el Líbano en sus problemas monetarios. Pero, de nuevo, el Líbano es diferente de Argentina en un aspecto importante. El presidente de Argentina es Milei y es prodolarización. Y ese no es el caso en Líbano.
―—¿Cómo describe la participación de Scott Bessent en la compra de pesos para sostener su valor previo a las elecciones y su posterior venta para adquirir dólares? ¿Cómo interpreta esa operación desde el punto de vista de la política de estabilización monetaria?
―—En primer lugar, no participé en la decisión tomada por el Tesoro y la administración Trump. Yo habría desaconsejado hacerlo porque el 75% del dinero que se destina a Argentina que entra por la puerta principal sale por la puerta trasera en fuga de capitales. Es un argumento de fuga de capitales que, mientras tengas el peso, estos parches no funcionan. Nunca han funcionado en el pasado y no lo harán en el futuro, porque la mayoría de la gente no quiere tener pesos. No confían en el peso. Y como resultado, cuando el dinero ingresa, el 75% se va muy rápidamente y deja a la Argentina en una situación imposible, le queda solo el 25 de lo que ha tomado prestado para invertir y asignar en proyectos que no pueden generar una tasa de retorno lo suficientemente alta para pagar la deuda. Todo colapsa y cae en default. Por eso estaría en contra. Lo habría aconsejado en su momento si hubiera participado en las deliberaciones, cosa que no hice. Habría aconsejado inmediatamente que el presidente Trump saliera y anunciara que, si el presidente Milei decidía dolarizar, el presidente Trump lo respaldaría al 100 % e indicaría que habría discutido el asunto conmigo y yo le había asegurado que era factible. Era factible. Esto se podía hacer y se podría hacer muy rápidamente. Y eso habría estabilizado las cosas de inmediato.
―—A partir de la información publicada por “The Wall Street Journal”, que señala la reticencia de grandes bancos estadounidenses a concretar el crédito de 20 mil millones de dólares anunciado por Scott Bessent y su posible reducción a un esquema más limitado vía repos, ¿este episodio revela un problema de credibilidad técnica del programa argentino o expone los límites del respaldo financiero cuando la estabilización depende más de señales políticas que de garantías estructurales claras?
—Creo que los banqueros han leído el análisis que he hecho sobre la fuga de capitales y se dan cuenta de que si prestan dinero, si el peso existe, y sin importar qué Gobierno esté en el poder en Argentina, mientras haya un peso, habrá fuga de capitales y un enorme riesgo cambiario asociado a cualquier tipo de préstamo que se conceda a Argentina. Por cierto, han visto mi tabla en la que calculé la fuga de capitales. Y lo hice con Frank Warnock, que es profesor en la Universidad de Virginia, uno de mis antiguos alumnos, por cierto. Probablemente el mayor experto mundial en fuga de capitales. Da la casualidad que Warnock, que resulta ser uno de mis antiguos alumnos, colaborador mío, resulta ser el coautor de la tabla argentina que ha circulado. Los banqueros probablemente han visto la tabla y analizado las cifras, y está bastante claro que estos préstamos serían una operación de alto riesgo.
“Una de las mayores fuga de capitales del mundo se produce en la Argentina”
—Mencionó el artículo de Emilio Ocampo. Usted ha señalado que la dolarización es una solución para Argentina, y mencionó que el Presidente de Argentina fue el primero en anunciar durante la campaña que quería dolarizar. ¿Por qué cree que Milei no está llevando a cabo la dolarización en Argentina y ha elegido otra vía?
―—Creo que hay varios factores. Uno es un factor local. Y el factor local se materializa en la figura del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda no es partidario de la dolarización. Todo el mundo lo sabe. Ese es un factor. El grupo que lo rodea, incluido el presidente del Banco Central, no está a favor de la dolarización. Y, además de eso, hay una serie de economistas locales que no están a favor de la dolarización. Y no creo que ellos… Básicamente, no entienden lo que están haciendo ni de lo que están hablando. Así que hay mucha gente, algunos dentro del Gobierno, pero muchos fuera del Gobierno, economistas profesionales, que creo que simplemente no entienden. Realmente no saben de lo que están hablando. He visto algunas cosas que han estado diciendo y la mayoría son tonterías. Ese es un factor. Pero el otro factor importante que complementa a los escépticos de la dolarización, no voy a decir que sean antidolarizadores. Solo etiquetemos a estas personas como escépticos. Y algo que los complementa es el FMI, porque el FMI intervino inmediatamente después de las elecciones y dijo que no. Y el FMI tiene mucha influencia sobre Argentina. Argentina es el mayor deudor del FMI. El segundo es Ucrania. El nivel de deuda de Argentina en relación con Ucrania en el FMI es cuatro veces mayor. Así que ese es un factor. Pero creo que el presidente Trump podría ocuparse, si tiene una gran estrategia para promover el dólar, el FMI creo que cambiará de opinión porque Estados Unidos tiene derecho de veto. Si se quiere analizar el FMI de manera realista, Estados Unidos controla el FMI.
―—El reciente acuerdo comercial entre EE.UU. y Argentina, ¿debe entenderse como un complemento económico de esta estrategia financiera o como un movimiento geopolítico de mayor alcance?
―—¡Oh, sí! y en mis reuniones con el equipo de Trump, dije que lo que podría hacer para ayudar a Milei pero principalmente a Argentina, es simplemente decir: si dolarizan, vamos a tener una zona de libre comercio con Argentina. Eliminaremos todos los aranceles y restricciones, una zona de libre comercio completa. Eso es lo que debería acompañar a la dolarización. Si dolarizan, la relación entre la Reserva Federal y Argentina debería ser exactamente la misma que la de Texas, California y Nueva York, libre comercio. Eso sería mi ideal.
“La mayoría de los bancos centrales en los países emergentes como Argentina crean volatilidad”
―—Desde su perspectiva, ¿el segundo mandato de Donald Trump está reconfigurando el equilibrio entre poder político y arquitectura financiera global, o simplemente está acelerando tendencias que ya estaban en marcha? ¿Y estamos asistiendo al retorno del dólar como instrumento explícito del poder geopolítico en el mundo?
―—Hay dos aspectos en esto. Uno es que si se utiliza el dólar como arma con aranceles o sanciones, esas medidas interfieren en el uso del dólar y lo hacen más vulnerable. Ahora bien, se habla mucho de esto. La realidad es que no ha cambiado mucho el uso del dólar. Y, de hecho, si nos fijamos en el período entre 2022 y 2024, el uso del dólar en las transacciones de divisas ha aumentado. Ha aumentado, no recuerdo las cifras exactas, pero ha subido un par de puntos porcentuales. El uso del euro ha disminuido un par de puntos porcentuales. El uso del yuan chino ha aumentado un par de puntos porcentuales. Así que la realidad es que el dólar sigue siendo el rey. Nadie puede desafiarlo de manera realista. Esa es la realidad. Pero se habla mucho de la desdolarización y esa retórica podría reducirse y eliminarse si la administración Trump presentara una estrategia global que, en mi opinión, está en proceso de desarrollo. Y la estrategia se basaría en monedas estables, juntas monetarias basadas en el dólar y, lo más importante, la dolarización total. En realidad, hay 50 países que están pasando por el cálculo aritmético de todo lo que he hecho en la que deberían deshacerse de sus bancos centrales y de sus monedas locales y sustituir esas monedas locales por el dólar estadounidense. Estarían mucho mejor. Tendrían un mejor control fiscal, una menor inflación y economías más estables.
―—El segundo mandato de Trump parece consolidar una estrategia que combina proteccionismo selectivo, uso político del dólar y redefinición de alianzas. ¿Puede la politización del dólar, a través de sanciones, swaps estratégicos y acuerdos bilaterales selectivos, erosionar su legitimidad como moneda global? ¿Estamos asistiendo al retorno del dólar como instrumento explícito del poder geopolítico en el mundo?
—Sí, puede hacerlo. Y, por cierto, para que conste, soy un economista de libre mercado. Estoy en contra de todas las sanciones en cualquier lugar. Nunca funcionan. Siempre resultan contraproducentes. Y estoy en contra de los aranceles, las cuotas y las barreras no arancelarias. Soy partidario del libre comercio. Si me preguntan qué hay de la situación actual estadounidense, si la guerra arancelaria y todas estas sanciones que se están imponiendo a todo el mundo, aranceles recíprocos, ¿hacen que el dólar sea más vulnerable? La respuesta es sí. Y potencialmente sí, lo hace. Pero desafiarlo de manera efectiva es muy difícil, porque si nos remontamos 2.500 años, como yo he hecho, siempre hubo una moneda internacional dominante durante 2.500 años. Ahora bien, ¿cuántas han existido? Solo ha habido 14, 2.500 años, y solo 14 monedas internacionales dominantes. La lección de la historia es que es muy difícil desafiar a un rey y derrocarlo de su trono. Sucede, pero es muy poco frecuente. Y no creo que el dólar, que es el rey, será derrocado del trono. Creo que Trump pudiera formular una estrategia integral para el dólar como la que he esbozado, con la dolarización a la vanguardia, creo que el uso del dólar aumentaría obviamente y se volvería menos vulnerable. Así que toda la idea de estrategia de dolarización, la estrategia a favor del dólar en la que estamos trabajando, que es un trabajo en curso, hará que el dólar sea más atractivo. Será una respuesta a la retórica y el discurso de la desdolarización en los Brics y en el Sur, supuestamente. Así que la idea general es contrarrestar eso. Y, por cierto, esto es algo muy similar a lo que hago en China. Estoy asociado con la Universidad Renmin de Pekín, que es la universidad más importante de China. ¿Y qué hago allí? ¿Por qué estoy asociado? Estoy asociado para encontrar formas de promover el uso del yuan chino, para hacerlo más internacional.
—Su trayectoria combina participación directa en gobiernos, Reagan en los años 80, asesorías a economías en crisis, y recientemente vínculos con la administración Trump, con un trabajo académico centrado en las reglas monetarias. En retrospectiva, ¿cómo se articula para usted esa doble identidad entre economista académico y “médico de economías”? ¿Qué aprendió en esos espacios de poder que no se ve desde la teoría pura?
—En realidad tengo una especie de taburete de tres patas en el que me siento. Una es la parte académica, he sido profesor en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore durante 57 años. Soy el profesor más veterano de la universidad en ese sentido. Esa es una pata del taburete. La otra pata la mencionaste tu, lo que llamo economía política, asesorando a jefes de Estado. Además de estar involucrado con la administración Reagan, también formé parte del gobierno de Montenegro, y también en Lituania, donde fui consejero de Estado en ambos países. Ese es otro aspecto. Y luego, el tercer aspecto es, en realidad, los negocios y el comercio de divisas y materias primas. Fui presidente de Toronto Trust Argentina en 1995, cuando era el fondo de inversión de mercados emergentes con mejor rendimiento del mundo. Así que tienes el taburete y tres patas, pero todas están interrelacionadas y hacen lo mismo. En el ámbito académico, investigas sobre estos temas de economía política, por así decirlo. En la práctica, puedes asesorar a un presidente, un ministro de finanzas o incluso trabajar para un gobierno extranjero. Esa es la segunda parte. Y luego, el comercio de divisas y materias primas, también forma parte del panorama. Parecen que son cosas diferentes, pero en realidad es lo mismo en cierto nivel. En cuanto a su pregunta concreta sobre los aspectos de economía política, a lo largo de los años, asesorando a jefes de Estado y ministros de Hacienda, muchas de estas cosas son algo accidentales. Quiero decir, ¿por qué me involucré con Argentina en 1989 cuando conocí a Carlos Menem? Bueno, fue un accidente. Menem no tenía previsto reunirse conmigo, ni yo con él. Simplemente nos conocimos. Y resultó que la Sra. Hanke (N de R: Lilian Hanke, esposa, empresaria y coleccionista de arte; se le atribuye junto a su marido la popularización del término “privatización” en el léxico económico) estaba conmigo, Carlos Menem, ella y yo nos llevamos bien y lo asesoré de forma intermitente durante 10 años, de 1989 a 1999. Y luego, en 1995 y 1996, fui asesor de Domingo Cavallo. Así que estas cosas son un poco accidentales. No creo que nada de lo que he hecho como asesor haya sido algo que hubiera planeado de antemano, pero sucedió. Y una de las razones por las que sucedió es que es como un boxeador. Estás entrenando todo el tiempo, te preparas para una pelea y se organiza una pelea porque estás entrenado. Tienes ciertas capacidades que la gente conoce y acuden a ti. Todo el trabajo de economía política que he hecho ha sido de forma gratuita. La Sra. Hanke me aconsejó al principio de mi carrera. Me dijo: “Si vas a asesorar a políticos, nunca lo hagas como consultor remunerado. Siempre paga de tu propio bolsillo”. Durante el tiempo que estuve en Argentina, nunca recibí ningún honorario. Y así ha sido en todos los lugares. Si revisa mi currículum, verá que todo se hizo de forma gratuita. Y la razón es que la Sra. Hanke es muy astuta y prudente. Además, así puedo decirle libremente a un político lo que creo que es lo correcto, y no tengo que preocuparme por cobrar o por que me dejen de pagar. Si no les gusta lo que digo, peor para ellos.
—Al analizar sus intervenciones en distintos países, emerge un patrón: usted suele llegar cuando un sistema monetario entra en colapso o pierde credibilidad. ¿Qué condiciones observa como señales tempranas de que un régimen monetario está agotado? ¿Y cuáles son los errores institucionales más frecuentes que encuentra en esos escenarios?
―—La razón por la que llaman a un doctor en dinero es porque hay una crisis. Eso es lo primero. ¿Qué es una crisis? Un ejemplo muy claro. En 1990, comencé a trabajar en Bulgaria, que acababa de salir del comunismo. Yo sabía que la moneda búlgara acabaría entrando en crisis tarde o temprano. Así que con el Dr. Kurt Schuler escribimos un libro sobre cómo establecer un sistema de junta monetaria en Bulgaria, lo escribimos en 1991, se publicó ese mismo año. Seguí yendo a Bulgaria para que supieran quién era. Me reunía con diversas personas y les proponía esta idea de la junta monetaria. La idea de la junta monetaria es algo parecido a lo que tenía Argentina con la convertibilidad. La diferencia es que las cajas de conversión nunca fallan y la convertibilidad fracasó porque no era una caja de conversión ortodoxa. Fui a Bulgaria con la Sra. Hanke muchísimas veces y no pasó nada. No pude vender la idea allí. En 1996, estalló la hiperinflación en Bulgaria. Y recuerden, estos casos son bastante raros. Hubo una en Argentina en 1989 y 1990. Solo hubo 71 hiperinflaciones en la historia mundial. Lo sé porque las he medido todas y están recogidas en la llamada Tabla de hiperinflación mundial de Hanke-Cruz. Ahora bien, volviendo a Bulgaria, ¿qué pasó? La tasa de inflación, por cierto, una hiperinflación, solo para su audiencia, es una tasa de inflación del 50% mensual o más. Y en Bulgaria, la tasa de inflación alcanzó un máximo del 242% mensual en febrero de 1997. Así que hay una diferencia. Escribo mi libro y la propuesta de una junta monetaria en 1991, voy muchas veces a Bulgaria, no pasó nada hasta que hubo una crisis. ¿Cuál es el síntoma de una crisis? Bueno, una cosa segura es la hiperinflación. El presidente Stoyanov, sabiendo quién era yo, se puso en contacto y me nombró su asesor principal. Y en julio de 1997, instalamos una junta monetaria en la que el lev búlgaro era emitido por la junta monetaria. Se negociaba a un tipo de cambio fijo con la moneda de referencia, que en ese momento era el marco alemán. Y estaba respaldado al 100% con reservas en marcos alemanes, todavía existe hoy. Aplastó la hiperinflación en 30 días: la tasa de inflación interanual bajó a menos de dos dígitos. Llegó a un solo dígito. En el plazo de un año, las reservas en divisas se habían triplicado. En un año, el tipo de interés del mercado monetario en Bulgaria era del 2%. Así que fue un éxito fantástico, que yo anticipé y sabía qué sería. Pero esa es solo una historia más de cómo suceden estas cosas. De nuevo, lo principal es ser capaz de estar disponible cuando llega la crisis y el paciente llama al médico del dinero. Eso es todo lo que pasa.
—Usted ha intervenido en contextos muy distintos, desde economías desarrolladas hasta países con crisis estructurales profundas, ¿diría que el verdadero obstáculo para la estabilidad monetaria no reside tanto en el diseño económico como en la arquitectura del poder que debe aplicarlo?
―—Es una pregunta interesante. Creo que muchos de los problemas en realidad están asociados con el Fondo Monetario Internacional, porque en la mayoría de estas crisis, ¿quién es el bombero? El Fondo Monetario Internacional, que tiene una mala plantilla, un mal modelo para resolver la crisis. Por eso se produce un enorme grado de reincidencia. Las personas que acuden al FMI porque tienen una crisis y aplican la medicina del FMI, acaban sin sanar y vuelven una y otra vez. Y por eso Argentina, ¿cuántas veces ha acudido al FMI? 23, todas ellas han fracasado, ninguna ha funcionado. Diría que, institucionalmente, el mayor problema es el Fondo Monetario Internacional. La razón principal es que tienen una visión simplificada de cómo funciona el mundo, las economías, y los bancos centrales. Creen que todos los países deberían tener un Banco Central para que pueda ajustar finamente la economía y suavizar el ciclo económico, de modo que no haya altibajos constantes. Creen que se necesita un Banco Central para hacer eso. El problema es que la mayoría de los bancos centrales en los países emergentes como Argentina crean volatilidad. No la suavizan. Son el problema. El problema en Argentina es el Banco Central. Por cierto, en 1991, solo como otra pequeña nota histórica. En 1989, Carlos Menem y yo conversamos y me preguntó qué pensaba que debía hacer. Acababa de ser electo cuando nos reunimos. Y le dije: usted tiene esta hiperinflación, a menos que resolviera el problema de la hiperinflación, no tendría credibilidad y no podría llevar adelante ninguno de los tipos de reformas y liberalizaciones que quería implementar. Me dijo: “¿Y cómo se resuelve la hiperinflación?”. Le respondí: “Con una junta monetaria”. Me preguntó si tenía un libro o algo por el estilo sobre eso. Le dije que no y me propuso que escribiera uno. Así que con Kurt Schuler escribimos un libro. Se publicó en Buenos Aires y contó con el respaldo del Congreso de entonces, gente que formaba parte de la llamada facción Alsogaray en aquel momento en el Congreso. La familia Alsogaray la lideraba. Y respaldaron esta idea de la junta monetaria que teníamos en el libro. Y habría sido una junta monetaria ortodoxa, como la de Bulgaria, todas ellas nunca han fallado. Todas funcionan. ¿Y qué pasó? En abril de 1991 se adoptó la convertibilidad. La convertibilidad es una seudojunta monetaria. No es una junta monetaria debido a que permite políticas monetarias discrecionales. En otras palabras, el peso quedó finalmente vinculado al dólar estadounidense uno a uno, pero el sistema incluía márgenes para la discrecionalidad. Y el Banco Central fue el culpable. Ellos eran el problema porque aplicaban una política monetaria discrecional, incluso cuando existía la convertibilidad. Se instauró la convertibilidad en abril de 1991, funcionó bien, acabó con la hiperinflación. Así que lo logró. Pero en octubre escribí un artículo en el Wall Street Journal en el que decía que el sistema colapsaría a menos que eliminaran el Banco Central, lo pusieran en un Museo y lo sustituyeran por una verdadera junta monetaria. La convertibilidad de abril de 1991 acabó con la hiperinflación en octubre. Ya estaba escribiendo que, con el tiempo, acabaría colapsando debido a las lagunas que permitía la ley de convertibilidad; permitía al Banco Central manipular las palancas de la política monetaria. Eso no se puede hacer con una junta monetaria que solo tiene un tipo de cambio. No hay política monetaria.
El autor de la entrevista es Cofundador de Editorial Perfil – CEO de Perfil Network.
- 23 de noviembre, 2025
- 23 de junio, 2013
- 24 de noviembre, 2025
- 24 de noviembre, 2025
Artículo de blog relacionados
Editorial – Clarín El complot descubierto en Londres para derribar diez aviones con...
18 de agosto, 2006- 17 de noviembre, 2012
- 4 de noviembre, 2010
Por Carlos Rodríguez Braun Libertad Digital, Madrid El historiador Gabriel Jackson, un darling...
20 de julio, 2008