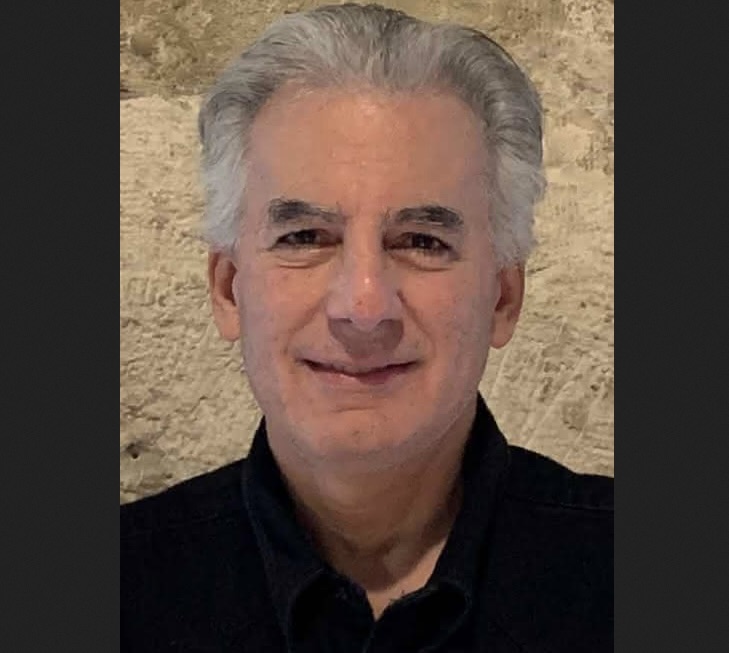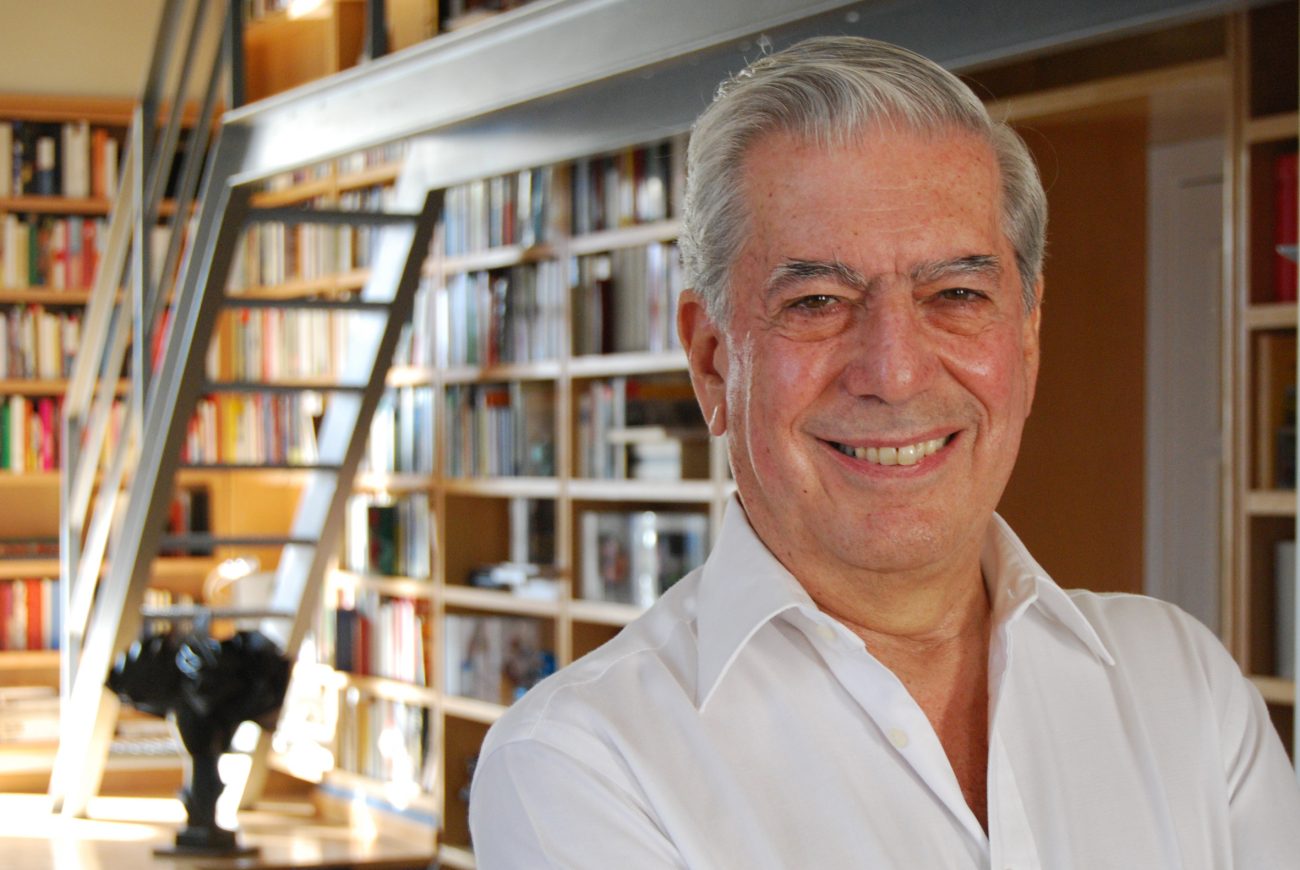Chile, en vitrina
Chile es uno de esos países desproporcionadamente exitosos en relación con su peso geopolítico y tamaño económico de los que en distintos momentos en las últimas décadas se ha hablado mucho. Pero también es uno de esos países pequeños cuyos problemas tienen una onda expansiva limitada que pueden pasar largos trechos fuera del foco de la atención mundial o incluso de la mirada atenta de sectores especializados.
Con una economía que no supera los 350 mil millones de dólares, una clase política que carece de la ambición de un liderazgo regional, un peso demográfico liviano y poca vocación de exportar sus problemas, lo lógico es que pase tiempo fuera del radar internacional. Lo raro es, más bien, que haya logrado una proyección tan importante en relación con su tamaño, en todos los sentidos del término.
No me refiero, con esto último, al mundo especializado, por ejemplo el que sigue de cerca la evolución del mercado del cobre. En ese caso tiene todo el sentido que Chile atraiga mucha curiosidad porque importa bastante el impacto de lo que suceda con el responsable del 30 por ciento de la producción mundial de un metal tan significativo. Pero saber si Codelco será capaz de invertir 25 mil millones de dólares en seis años para mantener su producción actual, o si Chile podrá producir seis millones de toneladas, o si Chile abultará el desfase entre oferta y demanda que se ha producido en tiempos recientes en perjuicio del precio, es algo que, por sí solo, da al país una proyección limitada. Filipinas, primer productor de níquel, no tiene una “marca” mundial por serlo, ni la República Democrática del Congo, cuyas minas vomitan más de la mitad del cobalto del mundo cada año, han logrado por ello rebasar un acotadísimo radio de preocupación internacional.
El caso chileno es distinto, en gran parte porque sí logró instalar en el imaginario mundial una marca. Una marca tan poderosa, que ha podido sobrevivir a los muchos esfuerzos que ciertos sectores del país han hecho y siguen haciendo para erosionarla. Quizá gracias a ese capital acumulado las pérdidas anuales de la imagen de Chile en años recientes no han supuesto gran peligro. Tal vez el crédito que se ha ganado Chile es tan amplio que los giros realizados contra él, aun siendo muy excesivos, no logran todavía reducirlo traumáticamente. Pero estas garantías son relativas.
Las turbulencias sociales, las contramarchas políticas, los cuestionamientos al modelo de desarrollo y los escándalos éticos, incluyendo el que afecta a la Presidenta por la vía de su hijo y su nuera, han tenido bastante repercusión mediática y, según el caso, han producido cierto impacto en círculos directamente interesados en el exterior, pero todavía no han lesionado el standing del país. Es una bendición de la que no sé cuántos chilenos son conscientes. Si no lo son tanto como deberían, el riesgo es que el deterioro de la imagen de Chile vaya acumulándose lenta pero firmemente hasta que un día el país se sorprenda enterándose de que ha perdido buena parte del prestigio conseguido con esfuerzo a lo largo de años.
La frase más hiriente que he escuchado -y que he leído- sobre Chile en tiempos recientes en el exterior la pronunció Niall Ferguson, el historiador británico de Harvard. Según él, Chile ha sido durante años “un país sumamente inteligente” pero “ha empezado a ejercer su derecho a ser estúpido”. Podría pensarse que, tratándose de intelectual de tendencia conservadora, la frase es prejuiciosa y contiene una dosis poco amable de interés ideológico. Sería un error: si de algún lugar ha recibido la centroizquierda chilena elogios -y si a algún sector ha merecido respeto en las últimas décadas- ha sido la centroderecha internacional. En cualquier caso, lo que dice Ferguson se refleja en el mundo académico más influyente. Es una advertencia no demasiado distinta de la que, con un lenguaje menos llamativo, el Financial Times llamó, para escándalo de muchos chilenos, “la nueva mediocridad” a la que aparentemente habría que resignarse porque ya Chile no pretende la excelencia. Los vasos comunicantes entre el mundo académico y la gran prensa son obvios, de manera que no debe extrañar que esa percepción haya tenido un efecto “ósmosis” entre ambos círculos.
Si obviamos el episodio de los mineros rescatados, algo así como el punto culminante del estrellato chileno, cuatro cosas han ido minando poco a poco la invulnerabilidad de que gozaba -o poco menos- la imagen de Chile.
Primero fue la impresión de que la sociedad llevaba su ansia de participación y mejora un punto más allá de la insatisfacción saludable y el reclamo creativo para cuestionar aquello que hizo posible a la nueva clase media. Esto empezó con las protestas de 2006, a inicios del primer gobierno de Michelle Bachelet, y por supuesto alcanzó un impacto considerable con las movilizaciones producidas bajo la pre- sidencia de Sebastián Piñera. Cundió la idea de que los chilenos no querían mejorar el modelo sino modificarlo en su esencia y por tanto de que Chile quería parecerse a la América Latina de la que se había -exitosamente- “apartado”. Era imposible asistir a un seminario internacional donde se hablara de la región sin que este asunto provocara una discusión general.
Lo segundo fue la “nueva” Bachelet, reflejo, se pensó, del “nuevo” y turbulento Chile. En organismos internacionales, círculos empresariales, medios de comunicación y conversaciones entre enterados, surgía una y otra vez la pregunta: ¿Es Bachelet la misma de 2006-2010 u otra? Esto que podría parecer una frivolidad no lo era: la comunidad internacional -esa cosa gaseosa que uno nunca sabe cómo definir del todo- estaba acostumbrada a no llevarse, en lo tocante a Chile, mayores sorpresas. Había surgido la incertidumbre en el momento mismo en que Chile pasaba de crecer en lo económico un promedio de 5,5 por ciento al año a crecer un anémico 1,8 por ciento en 2014. Incertidumbre es una noción que nadie asociaba con Chile.
Lo tercero, muy vinculado con aquello, fue la agenda reformista de la Nueva Mayoría. A pesar de que algunas reformas -la tributaria, la educativa, la electoral- resultaron menos “venezolanas” o “argentinas” de lo que se temía, y de que el sector adulto de la coalición gubernamental las moderó algo, en el exterior se hizo una lectura pesimista. Es cierto que hubo noticias que parecieron confirmar el amplio crédito que se le seguía concediendo a Chile a pesar de todo -por ejemplo la inversión de Abbott Laboratories para adquirir la farmacéutica CFR por alrededor de tres mil millones de dólares-, pero la percepción de que Chile daba un paso lateral o hacia atrás en su trayectoria se generalizó. La sociedad podía seguir demostrando su impulso creador -como recoge el estudio del World Economic Forum y el Global Entrepreneurship Monitor, que lo sitúa junto a Colombia a la cabeza de la región en “empresarialidad”-, pero la dirigencia y las instituciones emitían señales alarmantes.
Lo cuarto y lo último han sido los escándalos éticos. Chile no es, en el imaginario internacional, un país de escándalos. Los ha habido, como saben bien los chilenos, pero por lo general han tenido una acústica meramente local. En parte por el crédito político del país, en parte porque no tenían la envergadura de los escándalos de otros países latinoamericanos, los esporádicos episodios de inmoralidad pública no rebasaban con facilidad las fronteras. Ahora, y particularmente con el caso que tiene como protagonista a un hijo de la Presidenta y a su nuera, la impresión es que en Chile también se cuecen habas. Es decir: Chile se “normaliza” en aquello que parece una tendencia universal y ciertamente es parte del paisaje natural de las cosas en América Latina: el uso de influencias, el éxito derivado de las conexiones en el mundo del poder, el privilegio de la información. La sospecha perturbadora es que el deterioro del prestigio de las instituciones y la clase dirigente, la antesala de sorpresas políticas desagradables y a veces de la inestabilidad institucional podrían alcanzar a Chile.
En realidad, ya alcanzó a Chile hace buen tiempo, como lo muestran tantos factores de los que los chilenos son conscientes al interior del país. Pero no era esa la percepción en el exterior. Ciertamente no bastará un caso como el del hijo de la Presidenta para pensar que se instalará en Chile el virus de los outsiders populistas y de los cambios en las reglas del juego de la noche a la mañana. Pero cuando una percepción empieza a formarse, todo aquello que parezca reforzarla tendrá un efecto multiplicador.
No era frecuente leer en la prensa extranjera que en Chile un mandatario caía nueve puntos en las encuestas en tan poco tiempo y que su desaprobación rebasaba en casi 25 puntos su aprobación porque los ciudadanos creían cosas como éstas: que la familia presidencial hacía negocios gracias a su acceso privilegiado a la información sobre la recalificación de terrenos y que lograba obtener un crédito de 10 millones de dólares para una empresa con un capital de menos de 10 mil dólares gracias al privilegio del poder.
Patricio Navia aludía hace poco a la posibilidad de que el debilitamiento de la Presidencia a raíz del caso Caval pueda ayudar al sector más moderado de la Nueva Mayoría a hacerse fuerte y por tanto neutralizar aun más la tendencia del sector ideológico. Curiosamente esta percepción también se ha instalado en ciertos círculos del exterior (el propio Financial Times aludía a ella recientemente en un largo texto). Lo normal es pensar que un debilitamiento de la Presidencia perjudica la solidez institucional de un país. Pero en el caso chileno, al menos desde ciertos sectores externos, se piensa lo contrario: mientras menos sobresalga la popularidad de la Mandataria por encima de la de su coalición, mayor poder tendrá la DC, especialmente en el Senado y en general en el teatro público, para hacer contrapeso a los excesos ideológicos.
Retomo la reflexión inicial: a diferencia de algunos países en vías de desarrollo a los que les cuesta obtener crédito a pesar de que hacen sus tareas porque no tienen “marca” o porque la que tienen está sucia, Chile puede todavía seguir “girando” contra la línea que la comunidad internacional le abrió hace bastante tiempo. Pero esa línea de crédito ni es infinita ni es la que era. Algo ha empezado a cambiar para mal en la imagen de Chile. Es hora de que la sociedad chilena en su conjunto entienda lo precioso que es tener una buena marca en este mundo. Más aún si uno comparte vecindario con algunas sociedades que están muy enfermas.
Curiosa contradicción: pocos países conozco en Sudamérica tan preocupados y conscientes de lo que piensa el mundo de ellos como Chile. Y, sin embargo, en los últimos tiempos parecen no actuar como si les siguiera importando mucho. O tal vez es porque saben que todavía son mejores que muchos vecinos y que aún tienen crédito abierto.
- 7 de mayo, 2025
- 8 de mayo, 2025
- 23 de julio, 2015
- 6 de mayo, 2025
Artículo de blog relacionados
El 15 de abril es el 105 día del año del calendario gregoriano. Quedan 260 días para...
15 de abril, 2011Clarín “Tengo a mis hombres listos. El 29 de julio próximo, cuando entre...
14 de junio, 2010América Economía Quito. La ministra de Finanzas de Ecuador, María Elsa Viteri, dijo...
18 de noviembre, 2008Los Tiempos – Columnistas.net Programado como está desde el inicio de los tiempos,...
16 de noviembre, 2007