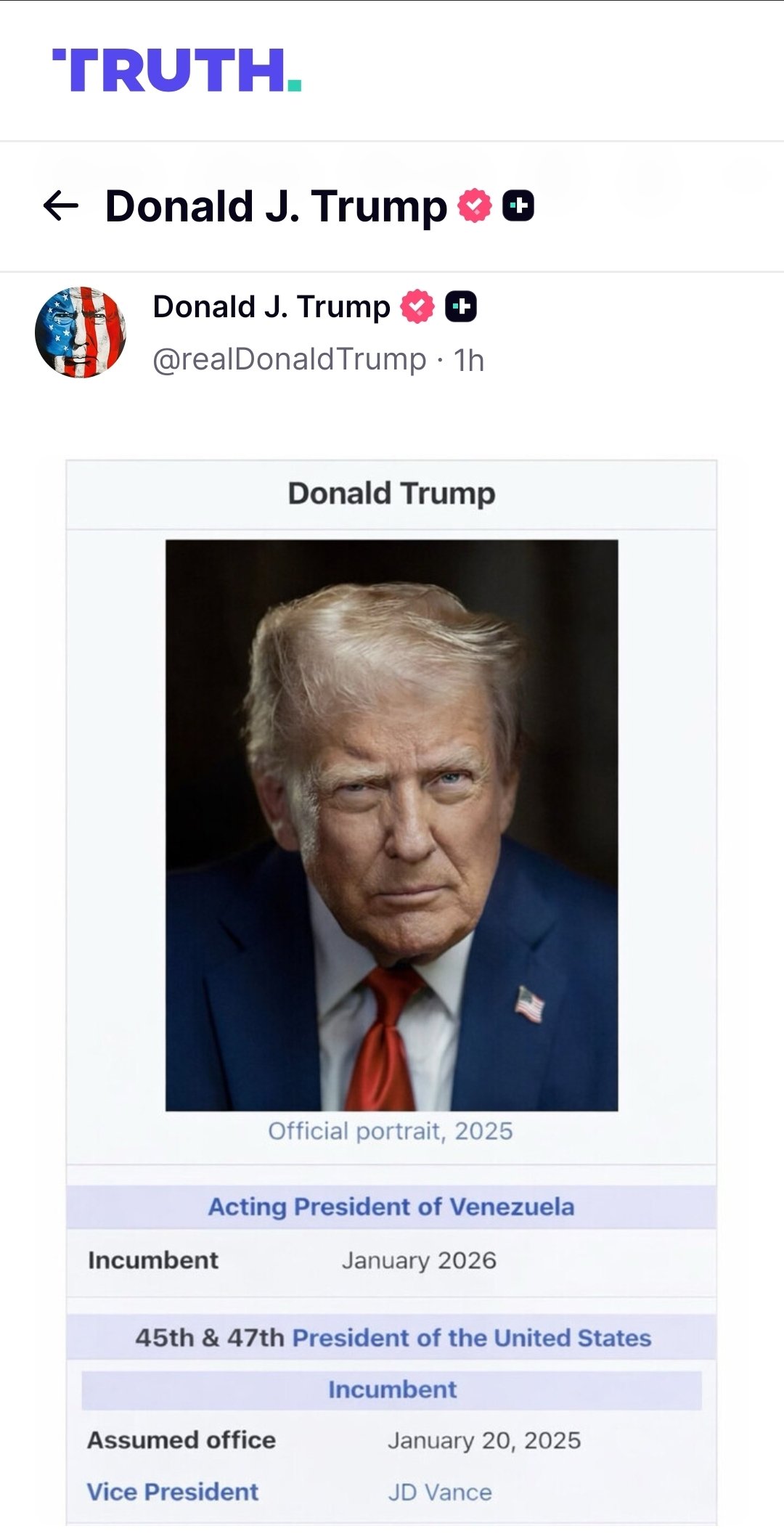El discreto encanto de la popularidad
En la célebre película de Luis Buñuel cuyo título parafraseo, un
grupo de burgueses se ve impedido, por un enredo de circunstancias, de
hacer algo aparentemente tan previsible como sentarse a disfrutar la
cena que debían tener en casa de la pareja Sénechal y que, ante la
ausencia del anfitrión, tratan luego de llevar a cabo en otros lugares,
en medio de interrupciones con toque surrealista.
Algo parecido pasa con la popularidad de los presidentes
latinoamericanos: en el momento estelar de América Latina, cuando el
subcontinente goza, con las conocidas excepciones, de estabilidad
democrática y una bonanza derivada de su rol en la producción global, lo
previsible y normal, lo “burgués”, sería que los gobernantes reposaran
sus egos sobre una rutinaria popularidad. Pero resulta que algo -quizá
el surrealismo buñuelesco de la política en el subcontinente- ha
desviado el curso de las cosas hacia un enredo de padre y señor mío. Los
presidentes suelen ser impopulares y las excepciones son los
gobernantes que menos merecen su alta aceptación.
¿Qué es una popularidad normal? Si usamos como referencia los países
desarrollados de Occidente, lo razonable es que el desgaste del poder
sitúe la aprobación del mandatario o mandataria alrededor del 50 por
ciento. Bajar de ese límite implica una noticia de alto vuelo. Cuando
Barack Obama, en plena campaña por la reelección, cayó a 49 por ciento,
su gente tembló de miedo y sus adversarios salivaron de entusiasmo. La
última encuesta de Gallup, que lo acaba de colocar en 39 por ciento, ha
causado conmoción en los círculos políticos y en los medios de
comunicación en Estados Unidos.
No se diga nada de François Hollande en Francia: el 26 por ciento de
aprobación que le da la empresa BVA en el último sondeo ha suscitado un
drama político: nunca antes un jefe de Estado había puntuado por debajo
del 30 por ciento, límite que sólo se había rozado en circunstancias
catastróficas.
Menciono casos marginales en países desarrollados. Repito: lo normal
es no alejarse mucho del 50 por ciento, cifra que combina un castigo en
los sentimientos del público, por tanto, una erosión de la imagen
virginal del inicio del mandato, con un cierto respeto por la
institución que el líder encarna.
En buena parte de América Latina, en cambio, lo normal ha pasado a
ser estar por debajo del 50 por ciento. La noticia importante ya no es
que un gobernante padece una popularidad que se sitúa por debajo de esa
frontera, sino lo contrario, es decir, que la supera. Por eso llama
mucho más la atención que Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales
(Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador)
estén por encima del 60 por ciento que, por ejemplo, la relativa
impopularidad de Dilma Rousseff (Brasil), con 38 por ciento según
Datafolha, o de Juan Manuel Santos (Colombia), con 41 por ciento según
el Centro Nacional de Consultoría, o del propio Sebastián Piñera, con 40
por ciento gracias al reciente repunte.
La impopularidad ha pasado a ser lo normal y “burgués” en nuestros
países. Sólo cuando un presidente se desploma muy estrepitosamente hace
noticia la impopularidad. Fue el caso de Juan Manuel Santos en medio del
paro agrario, cuando, según Gallup, cayó a 27 por ciento por unas
semanas. También ha sucedido con Ollanta Humala ahora que GFK lo ha
situado en un 24 por ciento que hace de él el gobernante con cifras más
bajas en el subcontinente.
Podríamos dividir a los gobernantes, según su popularidad, en tres
grupos. Los “populares anormales” y los “impopulares anormales” serían
los dos extremos, mientras que los “impopulares normales” estarían en el
medio.
Ejemplos de lo primero (“populares anormales”) son los mandatarios de
Ecuador, Nicaragua, Bolivia y El Salvador, todos ellos de izquierda y
los primeros tres de estirpe populista con distintos grados de
autoritarismo. Aunque el dominicano Danilo Medina los supera incluso a
ellos, se trata de un mandatario electo hace muy poco tiempo y, por
tanto, su caso es distinto.
Ejemplos de lo segundo (“impopulares anormales”) son el peruano, en
ciertos momentos, el colombiano y la argentina Cristina Kirchner, cuyos
candidatos en la reciente elección legislativa sumaron 31 por ciento
contra 64 por ciento de la oposición (salvo el leve repunte de octubre
por su problema de salud, en general, Cristina Kirchner se ha situado
entre el 30 y el 35 por ciento en meses recientes).
Por último está el tercer grupo, el de los “impopulares normales”.
Situados algo por debajo o algo por encima de 40 por ciento, este
nutrido grupo va desde Dilma Rousseff (38 por ciento, según Datafolha)
hasta Nicolás Maduro (43 por ciento, según Keller) pasando, entre otros,
por el panameño Ricardo Martinelli (con 39 por ciento), Piñera (40 por
ciento) y, gracias al repunte reciente, Santos (41 por ciento).
Rescato tres cosas de esta clasificación que separa a nuestros
gobernantes en “anormales populares”, “anormales impopulares” e
“impopulares normales”.
Lo primero es, justamente, lo que está implícito en la última
categoría: los presidentes con cifras normales -si se los compara con
los dos extremos- son, en realidad, más bien impopulares. Ocurre, sin
embargo, que, como el promedio subcontinental es bajo, se ha vuelto
normal ser impopular. Si observamos con un poco de distancia las cosas,
es obvio que no se trata de cifras buenas: en cualquier parte del mundo,
una aprobación que va de los 35 a los 45 puntos implica que una mayoría
sólida desaprueba a quien gobierna.
Nos dice mucho de la política latinoamericana el hecho de que estas
cifras hayan pasado a ser la norma. Hay, está claro, un desamor
creciente en la relación entre los pueblos y sus líderes, y, más
ampliamente, entre los pueblos y sus instituciones. A diferencia de lo
que es común en el mundo desarrollado, donde la impopularidad suele (con
excepciones como las antes mencionadas) estar amortiguada por el
respeto a la institución de la Presidencia o la jefatura del Gobierno,
en nuestros países ocurre al revés: los pueblos, enajenados con respecto
a sus instituciones, concentran en la primera magistratura el rencor
contra ellas. Así, los gobernantes sufren una impopularidad que es, en
cierta forma, la suma de dos impopularidades: la propia y la prestada,
la suya y la de la institución que encarnan.
Lo segundo que rescato de la clasificación anterior es que los más
populares son también los más populistas, con excepción de la presidenta
argentina, que sin embargo durante muchos años -junto a su difunto
marido- se benefició de una popularidad semejante. Puede decirse que
esto es reflejo de la vieja tradición populista latinoamericana: los
mandatarios que reparten riqueza, mandan en exceso y polarizan la vida
política suelen ser populares durante buen tiempo. Pero hay más: la
duración de su popularidad tiene que ver con los medios de que disponen.
Y pocas veces dispusieron de tantos como ahora. La bonanza de los commodities
ha producido una distorsión mayúscula: el impacto de los precios de las
materias primas ha borrado temporalmente la frontera entre economías
productivas y economías improductivas.
Si medimos la productividad de los países latinoamericanos (usando lo
que se conoce como Total Factor Productivity o TFP) en función de qué
porcentaje representa con respecto a la de los Estados Unidos, vemos que
los países más productivos, como Chile y Costa Rica, han crecido, en
promedio, bastante menos, a lo largo de varios años, que países como
Perú, que figuran en los últimos lugares en cuanto a la productividad
global de los factores. O que Venezuela, que creció durante un buen
número de años, tiene cifras de rendimiento económico promedio bastante
superiores a las de El Salvador, cuya economía es bastante más
productiva, y mejores que las de México, que también le gana en
productividad. Ocurre que ni en México ni en El Salvador las
exportaciones representan un porcentaje muy alto de éstas, a diferencia
de Venezuela.
Esto mismo explica, en parte, que Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que
están entre los países menos productivos del continente, tengan hoy
gobiernos con una popularidad resistente: los commodities han
permitido financiar el populismo sin que las consecuencias se sientan en
el corto plazo, como ocurrió, por ejemplo, en el Perú, que practicó el
populismo en los años 80 y vio a sus gobiernos volverse impopulares
rápidamente.
Se advierte, además, este elemento perturbador: el debilitamiento de
las instituciones republicanas no afecta gravemente la popularidad de
nuestros populistas y puede que en algunos casos la robustezca. Esto se
confirma en el caso de Nicolás Maduro, que aunque no está en el grupo de
los más populares, porque su aprobación se sitúa en 43 por ciento,
tiene cifras más altas de las que merece cualquier régimen que haya
hecho escarnio de la democracia, como ha sido, desde 1999, el caso del
chavismo. Esta no parece ser, para muy amplios sectores de la población,
un factor determinante.
Lo tercero y último que rescato de la clasificación entre “populares
anormales”, “impopulares anormales” e “impopulares normales”, es que la
última categoría, que es quizá la más importante, porque da la pauta
continental, implica una mezcla de dos tipos de gobierno: los que han
hecho las cosas razonablemente bien y los que no. Por ejemplo, es obvio
que hay una aparente incoherencia entre las excelentes cifras económicas
del gobierno de Piñera y su nivel de aprobación, que está por detrás de
gobiernos con menos pergaminos. Acompaña en este grupo a Piñera, por
ejemplo, la Presidenta Rousseff, bajo cuyo gobierno la economía de
Brasil ha crecido muy poco y experimenta unas deficiencias que han
llevado a cuestionar el modelo de desarrollo a sectores muy influyentes
del país.
Si le sumamos a eso el serio déficit ético del PT, el partido
gobernante, uno pensaría que, tal como funciona la popularidad
presidencial en el subcontinente, Brasil debería estar en el grupo de
los “impopulares anormales”. Es cierto: Dilma ha tenido gestos valientes
y drásticos contra la corrupción del gobierno anterior. Pero no es
menos cierto que Lula, el antecesor, goza de una gran popularidad y por
tanto, confirma que el déficit ético no resulta un problema grave para
la aprobación de un mandatario o mandataria que representen al PT.
Mencioné anteriormente el hecho de que varios de los gobernantes más
populares son hoy populistas con rasgos autoritarios. Quizá haya una
relación entre eso y el hecho de que los gobernantes respetuosos de la
democracia no cosechan una recompensa en el sentimiento ciudadano por
respetar el estado de derecho. Tal vez sea una confirmación de que la
democracia y el estado de derecho gozan de una popularidad precaria,
como lo señalan las encuestas que miden esto a escala subcontinental de
tanto en tanto. Si es así, hay allí una permanente señal de peligro.
- 9 de enero, 2026
- 19 de diciembre, 2025
- 9 de enero, 2026
- 18 de octubre, 2012
Artículo de blog relacionados
- 6 de enero, 2021
Por Inés Capdevila La Nación (También puede verse Pronostican sufragio récord) CHICAGO –...
23 de octubre, 2008Economía Para Todos Francamente es preocupante que al gobierno le haya llevado todo...
6 de septiembre, 2018América Economía Santiago. – El millonario empresario y líder opositor de derecha Sebastián...
11 de noviembre, 2009