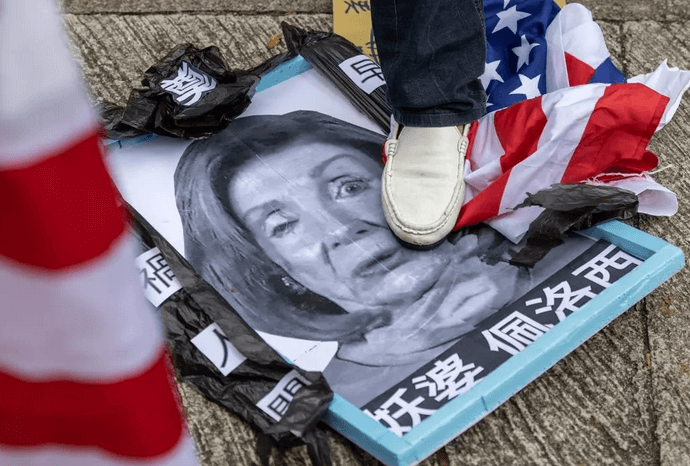Liberalismo y juventud: Relación y posibilidad
La juventud se muestra como una etapa de profundos cambios en el ser
humano, período éste en que el individuo empieza a descubrir
conocimientos ignorados cuando infante. Decía Platón que la primera
virtud del filósofo es admirarse (thaumatzein, en griego)[1].
Ese admirarse de lo desconocido, abstraerse de lo cotidiano y penetrar
en el campo de lo metafísico, se desarrolla esencialmente en la
mocedad. Como resultado de este nuevo conocimiento, el individuo empieza
a generar, quizás por vez primera, una opinión sobre lo político, sobre
lo ideológico. Por consiguiente, no debería causar extrañeza saber que
gran parte de los filósofos iniciaron su carrera intelectual inspirados
en lecturas que hicieron en su adolescencia, como tampoco que la
mayoría de movimientos políticos encuentren en la juventud su mayor
bastión.
La relación del liberalismo y la juventud, sin embargo, no ha tenido
en la simpatía su mayor característica, sobre todo en los últimos años.
En la mayoría de universidades, institutos, grupos juveniles, en cambio,
la hegemonía del credo socialista es notoria. Indagar sobre las razones
de tal antipatía merece, pues, un análisis, y es lo que, con mucha
modestia, nos proponemos hacer.
Cuando Maurois decía que “Un joven de menos de 25 años que no sea socialista no tiene corazón, y uno mayor de 25 que sigue siéndolo no tiene cerebro”, se
nos revelaba el factor de quizás mayor importancia para el análisis: la
emocionalidad. Por lo general, el joven tiende a ser profundamente
emocional, y la más de las veces esa emocionalidad es traducida a su
pensamiento político. No obstante, aceptar la hipótesis de que el paso
del socialismo al liberalismo es significado de madurez produciría
generalizaciones desafortunadas. En cambio, existen razones para suponer
que la afición de los jóvenes por el ideario socialista se debe, en
mayor forma, a la estrategia política y comunicativa que han
desarrollado las personas que defienden esas ideas.
I. Del costo de ser liberal
Ser joven y a la vez ser liberal no es sencillo. Tener que tolerar
los vejámenes de quienes están seguros de que el “paraíso” comunista
llegará algún día se vuelve cotidiano. Es por eso que el joven liberal
se enfrenta, especialmente, a la ignorancia y a la mentira, vicios,
desgraciadamente, muy arraigados en nuestra sociedad; mira el mundo de
una forma rara, como si no entendiera por qué las sociedades tienden a
cometer absurdos, por qué los jóvenes todavía cobijan ideas que sólo han
generado pobreza y muerte[2].
Defender la Libertad desde la juventud tiene, por lo tanto, un costo,
uno muy alto. Razón tenía Mariano José de Larra cuando decía: “No se cogen truchas a bragas enjutas, y algo le ha de costar a uno ser liberal”. [3]
Los humanos tendemos a buscar certezas, y más en la juventud. Los jóvenes buscan su
verdad, la certeza de que sus paradigmas son correctos. No importa cuán
irracional y macabra pueda ser esa “verdad”. Y es que como dice
Unamuno: “la razón es social; la verdad (…) es completamente individual. La razón nos une y las verdades nos separan”.[4] Así,
cuando el joven más convencido esté de la pureza de sus motivos y de la
verdad de sus evangelios, tanto más se indignará al ver que sus
enseñanzas son rechazadas. Es seguro que un idealista impaciente
aumentará más su odio al ver la oposición y fracasos que sufre su anhelo
por acceder a la “felicidad” del mundo.[5]
Quizás por ello muchos jóvenes terminan integrando movimientos
extremistas, puesto que no cabe en ellos la incertidumbre, el
escepticismo; seguros están de sus ideales y de los medios para
alcanzarlos.
Si bien es cierto que la verdad o, mejor dicho, “las verdades” son
individuales y que, por consiguiente, son innumerables, también es
cierto que en los estados totalitarios el tratar de imponer una sola
verdad ha sido siempre un anhelo. Aquí radica la diferencia entre los
estados totalitarios y la democracia liberal. En ésta, el escepticismo
es la base, es la estructura. Todos tienen el derecho a pensar y creer
en lo que su libre arbitrio determine, siempre y cuando no le hagan daño
a nadie. En cambio, en un gobierno como la dictadura castrista la base
es una “verdad”, una certeza; la estructura misma del gobierno obedece a
los fines de la “revolución”, y todo aquél que pretenda cuestionar
esos sacramentos debe ser eliminado, de cualquier forma, ya que su
existencia sólo es un obstáculo para los fines que esa “verdad”
establece. Así pues, el liberal será siempre el obstáculo de cualquier
intento de violación a las libertades, es decir, óbice será de cualquier
sistema totalitario. Sin embargo, como la realidad demuestra, en cuanto
el liberal se pronuncia contra ciertas medidas demagógicas, que de
forma no expresa representan violación a las libertades, inmediatamente
lo acusan de “enemigo del pueblo”, mientras se vierten elogios y
alabanzas sobre demagogos que abogan por medidas que a todos gustan sin
comprender sus inevitables perjuicios.[6]
En síntesis, la complejidad de ser joven y liberal es obvia:
representa tener que enfrentarse contra la tiranía de lo absurdo, contra
los mitos de una sociedad, al parecer, inmunizada contra las
enseñanzas.
II. Mitos y buenas intenciones
En torno al liberalismo existen muchos mitos, innumerables.[7]
A juzgar por los ataques de sus opositores, los liberales son poco
menos que una pandilla de desalmados que profesan una perversa ideología
consagrada a la explotación de los hombres. Por eso decíamos que una de
las cosas que tiene que enfrentar el joven liberal (y todo liberal) es
la mentira.
El lenguaje tiene una influencia importantísima en la sociedad, y en
la medida en que utilicemos un lenguaje basado en teorías erróneas,
estaremos perpetuando el error. Por ello, Hayek dedicó especial
atención a la perversión del lenguaje[8],
y, verbigracia, denunció la existencia de lo que él llamaba
“palabras-comadreja”. Inspirado en un mito nórdico que le atribuye a la
comadreja succionar el contenido de un huevo sin quebrar su cáscara,
Hayek sostuvo que existían palabras capaces de succionar a otras por
completo su significado.“Neoliberal” o “justicia social” son claro
ejemplo de tal perversión.
No sólo Hayek se ha detenido a estudiar la influencia del lenguaje en
la sociedad. Ya Spinoza, en el apéndice a la Parte Primera de su Ethica more geométrico demonstrata,
explicaba con claridad meridiana que todas las mistificaciones, todos
los autoengaños en los cuales se hallan presos los hombres provienen de
uno solo: la presuposición de la finalidad. Tal engaño es comodísimo, se
halla inserto en nuestro mismo lenguaje; el lenguaje ayuda a
presuponerlo. Spinoza da un ejemplo sencillo pero inatacable. El ejemplo
es el de que “se dice que los pájaros tienen alas para volar; los hombres ojos para ver…”; pero, si se medita, en realidad lo único que se puede decir es que los pájaros vuelan porque tienen alas, no que los pájaros tengan alas para volar. Esto
quizás parezca no tener la menor relevancia. Sin embargo, lo que
Spinoza nos está diciendo es que, por ejemplo, suponer que la Historia
tiene una finalidad, que la actividad humana está orientada en función
de un progreso, lo que Hegel llamaba das Prinzip der Entwicklung —el principio de desarrollo—, es
una retórica inconsciente; lo cual, de facto, lo único que hace es
proyectar el deseo individual bajo un disfraz de realidad. Es aquí,
pues, donde radica la esencia del historicismo, del creer que la
sociedad está “históricamente” determinada hacia un fin.[9]
Pero no sólo el “inevitable” advenimiento del socialismo es un mito;
existen muchos otros, innumerables, como decíamos. Mencionaremos
algunos, los más conocidos.
Quizás el mito más arraigado en nuestra sociedad es lo que Mises llamaba El dogma de Montaigne,
esto es, la creencia de que toda ganancia supone, invariablemente, daño
para tercero; que nadie prospera si no es a costa ajena. Este mito, a
la luz del análisis, resulta ser completamente falso. En el ámbito de
una sociedad libre de interferencias, en modo alguno las ganancias del
empresario provocan el quebranto de otro. Se generan, en cambio, por
haber aliviado alguna molestia o necesidad a un tercero. Lo que
perjudica al enfermo es su molestia, no el médico que se la cura.[10]
La ley de hierro de los salarios se nos muestra también como
uno de esos mitos que circulan como proverbio de boca en boca. Esta
teoría nos dice que el salario del trabajador, bajo el capitalismo, no
podría exceder el monto que necesitaba como sustento de su vida para
servir a la empresa. Es más, en 1864, Marx, hablando frente a la
Asociación Internacional de Trabajadores, dijo que la creencia de que
los sindicatos pudieran mejorar las condiciones de la población
trabajadora era absolutamente un error. No conforme con lo dicho, Marx
calificó tal política como “conservadora” —obviamente, en un sentido
despectivo—. Ahora bien, si estudiamos la historia del mundo, nos
daremos cuenta de que no ha existido país capitalista, occidental, en
donde las condiciones de las masas no hayan mejorado en una forma sin
precedentes.[11]
Y así como los mitos antes mencionados, hay muchos otros que circulan
como si fueran la esencia misma de la filosofía. Buena parte del
paradigma marxista no es sino un tejido de falacias; pero es aquí
donde nace otro error: el creer que el socialismo, aun basado en
premisas erróneas, será mejor, más deseable, más “justo” que el
capitalismo. Así, este paradigma nos dice que la opinión de Marx sobre
el desarrollo histórico puede ser más o menos equivocada, y, a pesar de
eso, el sistema económico y político que intentó crear puede ser
exactamente tan deseable como sus adherentes lo suponen.[12] Así nacen, pues, las “buenas intenciones”.[13]
Por consiguiente, el joven socialista deja de ser un riguroso
“científico social” y pasa a ser un idealista comprometido con las
causas “justas”. El problema es que estos “idealistas” son peligrosos,
pues el tratar de que los propios criterios morales prevalezcan sobre el
parecer de los demás presupone, en la mayoría de casos, recurrir a la
fuerza.[14]
Y es que muchas de las personas que viven entregadas a la política
desconocen las teorías económicas, o, como también sucede, están
alimentados de teorías erróneas, como los impuestos progresivos, la
intervención monetaria, etc. De modo que de la misma forma que un orate
desconoce la ley de la gravedad y cree que lanzándose de un precipicio
puede aprender a volar, y luego al caer se mata, así también la
sociedad, guiada por la demagogia populista, puede lanzarse al vacío por
ignorar los principios económicos más elementales.[15]En efecto, no queda duda de que el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones.
El desconocimiento, como también la mentira, han sido instrumentos
bastante usados por los tiranos en la historia. Una juventud ignorante
de lo mínimo sobre lo que se erige la democracia liberal (esto es, el
derecho a la vida, la libertad y a la propiedad) está condenada a
repetir carnicerías pretéritas. Y quién mejor para demostrar que la
ignorancia y la mentira pueden ser fuentes de opresión y violencia, que
uno de los mayores carniceros que la historia de la humanidad ha
conocido, Adolf Hitler. “Formaremos una juventud ante la cual el mundo temblará. Una juventud violenta, imperiosa, intrépida, cruel. (…) No quiero (para ella) ninguna instrucción intelectual. El saber no haría más que corromper a mis juventudes”, decía, soberbio, sobre sus planes de dominación.[16]
Se demuestra, entonces, por todo lo antes expuesto, lo dicho por Jean-François Revel: “La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira”.[17]
III. Intelectuales y cultura
No hay duda de que los intelectuales influyen en la juventud. No hay
quizás intelectual en la historia que no haya sido inspirado en su
juventud por otro intelectual. Es más, hay quienes dicen que la historia
de la filosofía no es más que un extenso pie de página a la obra de
Platón. Pero la influencia de los intelectuales no se reduce a un simple
legado de ideas, sino que, a través de la historia, también han
fomentado acciones políticas, unas buenas, y otras, malas y
sanguinarias. Razón tenía Popper cuando dijo: “Nosotros, los
intelectuales, desde hace milenios hemos ocasionado los más horribles
daños. La matanza en nombre de una idea, de un precepto, de una teoría:
ésta es nuestra obra, nuestro descubrimiento, el descubrimiento
de los intelectuales. Si dejáramos de incitar a las personas unas contra
otras -a menudo con las mejores intenciones-, sólo con eso se ganaría
mucho”.[18] Y
es que en todas las sociedades, cuando no en la mayoría, la opinión
pública es determinada por las clases intelectuales, los formadores de
opinión, dado que la mayoría de las personas no generan ni difunden
ideas y conceptos.[19]
Ahora bien; los intelectuales, sobre todo los dedicados a la
literatura o a la filosofía, también influyen en la cultura. Como no
debe sorprendernos, muchos de ellos tienen un marcado sesgo
anticapitalista [20],
lo que los mueve, como parece obvio, a defender el ideario
colectivista. Los motivos de ese anticapitalismo son muchos. Bertrand
de Jouvenel, por ejemplo, señalaba que una de las causas de ese
anticapitalismo es causado por la ignorancia, por el desconocimiento
teórico del proceso de mercado, y lo decía de una forma majestuosa: “Desde
el punto de vista subjetivo, es racional combatir contra los molinos de
viento, si se está plenamente convencido de que son gigantes malvados
que tienen prisioneras a encantadoras princesas”.[21]
Asimismo, hay jóvenes, obviamente influenciados por algunos
intelectuales, que consideran que capitalismo y cultura es una
paradoja. Así, por ejemplo, Honor Arundel decía que “El artista (bajo el capitalismo) se
percató de que él también era un simple productor y vendedor de
mercancías en una sociedad en la que no tenía mucha aplicación”.[22]
Sin embargo, lo que no se toma en cuenta es que en el capitalismo las
oportunidades de desarrollo de nuevas ideas florecen, además de por la
libre iniciativa cultural, porque hay un mayor sustento para que los
artistas puedan dedicarse íntegramente a su trabajo artístico. Como se
demuestra al saber que Paul Gauguin hizo sus ahorros como agente
bursátil o que Charles Ives era un ejecutivo de seguros.
Queda claro, entonces, que entre el capitalismo y la cultura no
existe antagonismo alguno, que pueden, debido a la libertad, coexistir
sin ningún problema. Además, ese interés propio, ese individualismo
característico de las sociedades capitalistas termina generando más y
mejores obras artísticas. Y esto no es un invento, sino recordemos lo
que dijo Charles Chaplin cuando recogía el Oscar en 1972: “Entré en
esta industria por dinero y el arte nació a partir de ahí. Si hay gente
que se siente desilusionada por este comentario, no puedo hacer nada.
Ésta es la verdad”.[23]
IV. El liberalismo y la juventud como posibilidad
Al inicio planteamos la hipótesis de que el poco apoyo de los jóvenes
al liberalismo no se debía a causas naturales —de madurez—, sino a la
artificialidad de la propaganda política. En el desarrollo del presente
ensayo hemos analizado algunos puntos importantes relacionados al
liberalismo y la juventud. Asimismo, hemos comprobado cómo gran parte de
los mitos y los lugares comunes que mueven políticamente a los jóvenes
son falacias retóricas y demagogia barata. De modo que urge
preguntarnos: ¿Por qué, si todo lo antes expuesto es cierto, el
liberalismo no tiene tanto apoyo en la juventud? Y aquí, creemos, se
confirma la hipótesis que señala a la estrategia política y comunicativa
como factor fundamental en el poco apego de los jóvenes a las ideas de
la libertad.
Desde hace algunos años, los liberales hemos perdido la noción de lo
que es verdaderamente la política. Hemos confiado ciegamente en la
verdad intelectual como único argumento, ignorando que la política es
sobre todo emocionalidad, pasión. Hoy los liberales, al parecer, tenemos
ínfimas posibilidades en la participación política. El utilitarismo
tecnocrático, criticado con mucha razón por Rothbard[24],
ha terminado creando tan solo una doctrina de cifras en verde y de
líneas ascendentes, pero que no motivan en lo más mínimo a muchos
jóvenes.
En este sentido, una nueva (y mejor) relación entre el liberalismo y
la juventud sólo podría ser posible si se entiende que la emocionalidad
es un factor fundamental. Una propuesta que no divague en lo
tecnocrático pero que tampoco se pierda en lo utópico, un mensaje que
motive en la juventud no vacilar en oprimir un botón, si es que
existiera, para la abolición instantánea de todas la invasiones a la
libertad, marcaría el inicio para descubrir nuevos escenarios, para
crear nuevos episodios, ojala victoriosos, de una juventud luchando bajo
el estandarte de la libertad.
Quienes únicamente se solazan con la otrora estrecha relación entre
el liberalismo y la juventud ignoran que hoy ésta no es aquella que se
desarrolló en los tiempos de la revolución americana. No obstante,
quienes caen en el pesimismo, en el desencanto de creer que la juventud
estará condenada por siempre a la hegemonía socialista ignoran que una
juventud liberal es, felizmente, aún una posibilidad.
[1] García Morente. Lecciones Preliminares de Filosofía. México: Edit. Diana. S.A., 1958, p.17.
[2] Véase al respecto Courtois, Stephane. Packzowski, Andjrzej. Panne, Jean-Louis. Werth, Nicolas. El libro negro del comunismo. Buenos Aires: Ediciones B, 2010.
[3] De Larra, Mariano José. De un liberal de acá a un liberal de allá. En Vuelva usted mañana y otros artículos. España: Salvat Editores S.A., p. 141.
[4] De Unamuno, Miguel. Cómo hacer una novela. En La tía Tula. España: Salvat Editores S.A., 1969, p.150.
[5] Russell, Bertrand. Los Caminos de la Libertad. El Socialismo, el Anarquismo y el Sindicalismo. España: Ediciones Orbis S.A., 1982, pp. 20-21.
[6] Von Mises, Ludwig. Introducción al Liberalismo. En https://neoliberalismo.com/liberamises.html.
[7] Véase al respecto el ensayo de Murray Rothbard titulado: “Mito y verdad acerca del Liberalismo”. En https://www.miseshispano.org/2012/07/seis-mitos-sobre-el-libertarismo-2/.
[8] Véase La Fatal Arrogancia. Los errores del socialismo. Friedich von Hayek. Madrid, Unión Editorial, 2010, cap. Nuestro envenenado lenguaje.
[9] Véase al respecto. Popper, Karl. La miseria del Historicismo. Madrid:
Alianza Editorial S.A., 1973. Asimismo, véase la concepción de Ortega y
Gasset acerca de la determinación de la Historia. En José Ortega y Gasset. Obras Completas. Madrid: Revista de Occidente, Sexta Edición, 1966, Tomo IV, p.193.
[10] Von Mises, Ludwig. La Acción Humana. Tratado de Economía. Madrid: Unión Editorial (4.a Edición), 1980, pp. 967-968.
[11] Von Mises, Ludwig. Política Económica. Pensamientos para hoy y para el futuro (Seis conferencias dictadas en Buenos Aires en 1959). The Ludwig von Mises Institute, 2002, p.13.
[12] Russell, Bertrand. Op. Cit. p.52.
[13] “El
tema no es la intención de cualquier persona, sino las probables
consecuencias que de hecho ocurrirán. Cuando menos, debemos escoger
entre las alternativas verdaderamente disponibles y cuando escogemos
algo imposible de lograr, las desilusiones y los peligros que siguen no
son accidentales”. Thomas Sowell. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. En https://www.neoliberalismo.com/Apuntes-CServidumbre.htm
[14] Véase Hayek, Friedrich. Camino de Servidumbre. Madrid: Alianza Editorial S. A., 2007.
[15] Huerta de Soto, Jesús. Lecturas de Economía Política. Madrid: Unión Editorial S.A. (2s. Edición), 2008, volumen II, p.50.
[16] Rauschning, Hermann. Hitler me dijo. Confidencias del Führer sobre sus planes de dominio del mundo. Madrid: Ediciones Atlas, 1946, pp. 172-173.
[17] Revel, Jean-François. El conocimiento Inútil. España: Editorial Planeta, 1989, p.7.
[18] Popper, Karl. Tolerancia y Responsabilidad Intelectual. Conferencia
pronunciada el 26 de mayo de 1981 en la Universidad de Tubinga y
repetida el 16 de marzo de 1982 en el Ciclo de Conversaciones sobre la
Tolerancia en la Universidad de Viena. El fragmento presente responde al
pronunciado en esta última universidad.
[19] Rothbard, Murray. Hacia una nueva Libertad. El manifiesto Libertario. Editorial Grito Sagrado, 2006, p.22.
[20] Véase al respecto Nozick, Robert ¿Por qué se oponen los intelectuales al capitalismo?, CEES (Tópicos de actualidad), Guatemala, 2005, número 925.
[21] En El Capitalismo y los Historiadores. Madrid: Unión Editorial S.A., 1973, p.93.
[22] Arundel, Honor. La Libertad en el Arte. México: Edit. Grijalbo, 1967, p.33.
[23] Citado por Albert Espuglas en La Comunicación en una sociedad Libre. Madrid: Instituto Juan de Mariana, 2008, p.189.
[24] Rothbard, Murray. Op. Cit, p.27.
Este ensayo recibió una mención honorífica en el concurso de ensayos
“Caminos de la libertad”.
- 15 de enero, 2026
- 14 de enero, 2026
- 16 de enero, 2026
Artículo de blog relacionados
Infobae Primer comienzo de clases luego de dos años de la mayor tragedia...
14 de marzo, 2022Por María Elena Salinas Diario Las Americas No fue una gran sorpresa. Los...
26 de septiembre, 2006El 26 de enero es el vigésimosexto día del año del Calendario Gregoriano....
26 de enero, 2008Diario 26 Hace solo una semana, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de...
9 de agosto, 2022