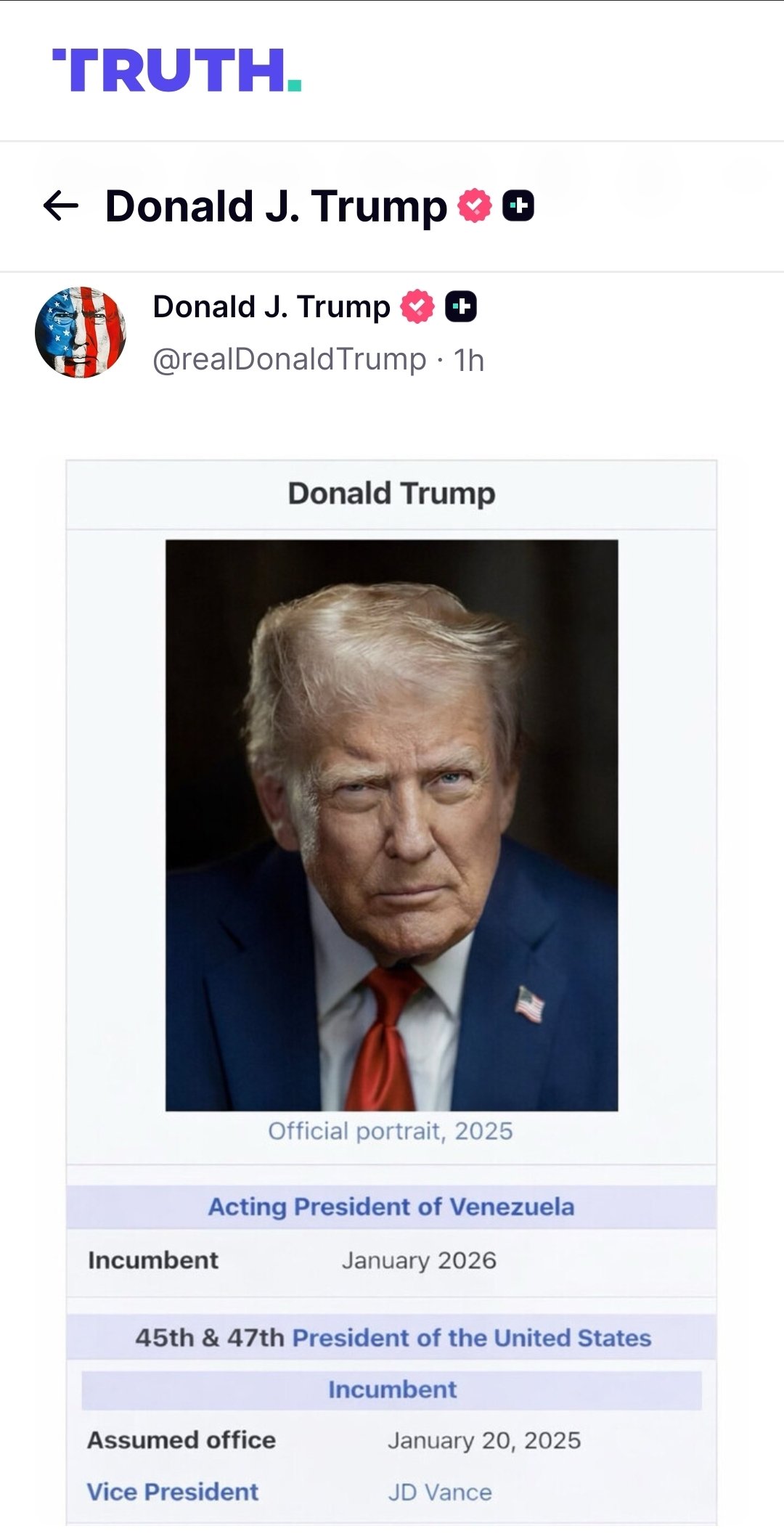El fiasco de la teoría marxista de la explotación
Sabido es que Marx popularizó la idea de que los capitalistas
explotaban a los trabajadores al apropiarse de parte de su trabajo. El
argumento, desvestido de toda su hojarasca, es relativamente simple: las
mercancías que sean útiles se intercambian a largo plazo según el
tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas, de modo que
cada trabajador debería quedarse el (equivalente) al fruto íntegro de su
trabajo. Sucede, sin embargo, que el capitalista, pese a no trabajar,
se queda con una parte de los bienes que se producen gracias a su
monopolio de los medios de producción distintos del trabajo (que si bien
no son fuente de nuevo valor, sí son bienes complementarios
indispensables para el trabajador): el capitalista remunera el trabajo
(incluyendo el trabajo contenido en factores distintos del trabajo, lo
que Marx llama “capital constante”) por 100 (D), ese trabajo lo
transforma en mercancías (M) y las mercancías se terminan vendiendo por
120 (D’). Que ello sea así sólo puede deberse a que hay una parte del
trabajo que no se paga (D’-D) pero que sí produce mercancías con valor
de cambio (una parte de M). Esa diferencia es justamente la plusvalía o
plusvalor, la medición exacta de la explotación laboral o del trabajo
prestado por el obrero al capitalista y que no ha obtenido remuneración.
¿La solución? Traspasarles los medios de producción a los trabajadores
para que puedan retener el producto íntegro de su trabajo sin
intermediarios capitalistas que se apropian de parte del sudor de su
frente.
La teoría marxista tiene distintos problemas, como hacer depender
todo el valor de cambio del trabajo acumulado (y no de la utilidad
marginal de los distintos bienes, como si el que una clase de mercancías
tuviese una función social dotara a todas las unidades de esa categoría
de función social) o lo que se ha conocido como el problema de la
transformación: si sólo los trabajadores son capaces de crear nuevo
valor de cambio (y no las máquinas, por ejemplo) y las mercancías se
intercambian según sus valores de cambio, ¿por qué la tasa de beneficios
de las distintas industrias tiende a converger a una misma cifra si
esas industrias utilizan “composiciones orgánicas del capital” muy
dispares? En teoría, aquellas industrias muy intensivas en trabajo (y
por tanto, con mucha masa de trabajadores explotados insuficientemente
pagados) deberían ser más provechosas que las muy intensivas en capital,
pero en general la rentabilidad de todas las industrias del mercado
converge en una misma tasa. Pero su mayor problema es una naturaleza muy
distorsionada del capital: Marx asume que el valor del capital se
determina por el trabajo que costó producirlo y que el valor de ese
capital se traslada, en función de su depreciación, al valor de la
mercancía final; es una especie de contabilidad de coste histórico según
el tiempo de trabajo utilizado.
El problema, claro, es de enorme gravedad: que una imprenta tenga un
precio de 100 onzas de oro (porque el tiempo de trabajo necesario para
fabricarla ha sido el equivalente a 100 onzas de oro) no significa que,
asumiendo que pueda imprimir hasta 1.000 libros, el valor que impute a
cada libro sea de 0,1 onzas de oro. Las cosas funcionan más bien al
contrario: precisamente porque los consumidores están dispuestos a pagar
al menos 0,1 onzas de oro por cada libro, la imprenta podrá tener un
valor de mercado de 100 onzas de oro. Si, en cambio, los consumidores
dejan de valor tanto los libros impresos y pasan a valor más los libros
electrónicos, esa misma imprenta, aunque el tiempo de trabajo
socialmente necesario para fabricarla sea el mismo y aunque los
consumidores sigan demandando libros impresos (aunque en mucha menor
cantidad, se depreciará enormemente.
Establecida la correcta relación entre el precio de los bienes de
consumo y los de los bienes de capital, la siguiente cuestión es: ¿por
qué si una imprenta puede imprimir durante los próximos diez años 1.000
libros con un valor de mercado de 0,1 onzas de oro la imprenta jamás
costará 100 onzas de oro sino bastante menos? Obviemos los costes
complementarios (que, siguiendo a Marx, sólo se trasladarían al precio
final, esto es, si para imprimir un libro tenemos que pagar salarios de
0,02 onzas por libro y si además dejamos de pagarle 0,01 onzas al
trabajador por su jornada, el precio final del libro será de 0,13
onzas), pues no subyace ahí la dificultad: el tema es, ¿por qué nadie
pagaría hoy 100 onzas por un activo para recibir de vuelta, a lo largo
de los próximos diez años, esas mismas 100 onzas? O todavía mejor, ¿por
qué nadie pagaría hoy 100 onzas por un activo para recibir vuelta (o tal vez no hacerlo),
a lo largo de los próximos diez años, esas mismas 100 onzas? Pues
básicamente porque 100 onzas presentes y seguras no tienen el mismo
valor que 100 onzas futuras e inseguras. Y quien dice onzas, dice
satisfacción inmediata y segura de necesidades presentes frente a
satisfacción futura e insegura de necesidades presentes: no es lo mismo
gastarse 100 onzas de oro hoy en divertimentos varios que gastárselas en
una inversión que nos permitirá recuperarlas con el paso de los años.
Lo lógico es que compráramos la imprenta por, por ejemplo, 90 onzas para
arriesgarnos a recibir 100 a lo largo de los próximos diez años.
Pero si el capitalista compra por 90 para recibir 100, está
obteniendo plusvalías, y son unas plusvalías que no están vinculadas a
la explotación del trabajador, sino al valor que tiene esperar y asumir
riesgos en un proceso productivo: dicho de otro modo, el tiempo y el
riesgo son tan factores productivos como el trabajo (si no estamos
dispuestos a esperar y a asumir riesgos, no se produce, por mucho
trabajo en abstracto que tengamos). Dado que el capital que se adelanta
en forma de salarios y en forma de bienes complementarios supone también
una espera y asunción de riesgos para el capitalista, ¿no será que la
plusvalía no procederá del atraco a mano armada al trabajador sino de la
remuneración de esos dos factores productivos (tiempo y riesgo)?
El propio Marx se retrata cuando describe cómo funcionaría la
producción y los intercambios en una economía donde los medios de
trabajo estuvieran socializados: “A igual tiempo de trabajo, las
plusvalías serían las mismas para el trabajador I [que utiliza más
medios de producción] y el trabajador II [que utiliza menos medios de
producción] o, más exactamente aun, puesto que tanto I como II obtienen
el valor del producto de una jornada laboral, cosechan, luego de deducir
el valor de los elementos “constantes” adelantados, iguales valores, de
los cuales una parte puede ser considerada como la reposición de los
medios de subsistencia consumidos en la producción, y la otra como el
plusvalía excedente por encima de dicha reposición. Si I tiene más
desembolsos, éstos se reponen merced a la mayor parte de valor de su
producto destinada a reponer esa parte “constante”, y por ello también
debe reconvertir una parte mayor del valor global de su mercancía en los
elementos materiales de esa parte constante, mientras que II, si
embolsa menor cantidad a cambio de ello, también debe reconvertir tanto
menos. Por consiguiente, bajo este supuesto la diversidad de las tasas
de ganancia sería una circunstancia indiferente, tal como hoy en día le
resulta indiferente al asalariado la tasa de ganancia en la cual se
expresa la cantidad de plusvalía que le ha sido expoliada”.
La hipótesis esencial en el párrafo anterior es la de que dos bienes
que requieran el mismo tiempo de trabajo deberán poseer el mismo valor
de cambio (ya sea tiempo de trabajo prestado directamente por el
trabajador o tiempo de trabajo “cristalizado” en los medios de
producción que utiliza) y, por tanto, el mismo precio (nótese que en la
teoría de Marx precio y valor de cambio sólo coinciden cuando los
trabajadores son dueños de los medios de producción, como en el caso
anterior). Pero esto simplemente no tiene ningún sentido. Supongamos que
para producir 100.000.000 de kilos de trigo se necesitan 50 años de
trabajo y que para edificar una vivienda también se requieren 50 años de
trabajo; según Marx, salvo oscilaciones a corto plazo, deberían
intercambiarse por el mismo precio. Pongamos que 1.000 onzas de oro.
Bueno, admitamos que así es: si un trabajador tiene 100.000.000 kilos de
trigo y otro tiene una vivienda, asumamos que pueden intercambiarlos.
Pero el asunto clave es otro: ¿acaso podemos esperar que si un
trabajador tiene 100.000.000 kilos de trigo contigo estará dispuesto a
intercambiarlos por el derecho a recibir una vivienda dentro de 50 años?
Fijémonos que, según Marx, la transacción es idéntica: lo que se intercambian son tiempos de trabajo. Pero en un caso el fruto del
trabajo de 50 años ya está disponible (100.000.000 de kilos de trigo) y
en el otro todavía habrá que esperar 50 años a que lo esté (si es que
el trabajador no se muere mientras tanto, no se fuga o cualquier otra
riesgosa desgracia que le inhabiliten a cumplir su promesa). No,
sencillamente no podemos esperar que una vivienda ya producida se
intercambia por 100.000.000 de trigo ya producidos, esos 100.000.00
kilos de trigo también se vayan a intercambiar por una casa
disponible dentro de 50 años. Y no podemos esperarlo por el simple
motivo de que una casa hoy no tiene el mismo valor que una casa dentro
de 50 años. Si necesitamos ya la casa, sólo estaremos dispuestos a
comprar la promesa de entrega de la vivienda a cambio de un descuento
muy grande en su precio, por ejemplo, desde las 1.000 onzas de oro que
vale una casa ya construida a las 200 onzas que puede valer una casa
construida en 50 años: justamente esa plusvalía (pagar 200 hoy para
recibir 1.000 en 50 años) es el tipo de interés (en concreto, equivale a
un tipo anual medio del 2,8%).
Lo mismo cabe concluir, pues, de los capitalistas que adelantan
bienes presentes a sus factores productivos (entre ellos los
trabajadores) a cambio de recibir, cuando el proceso productivo
concluya, bienes futuros. Existe necesariamente una diferencia de valor
entre los bienes presentes a los que renuncian hoy y los bienes futuros
que adquirirán, si es que todo sale bien, el día de mañana. Y esa
diferencia de valor, y no la apropiación de un tiempo de trabajo no
remunerado, es la plusvalía, esto es, el interés derivado de esperar y
asumir riesgos hasta que el proyecto productivo concluya.
Son muchos quienes no entienden bien este concepto de que los
capitalistas adelanten bienes presentes para recibir, dentro de mucho
tiempo, bienes futuros. Pero sólo tienen que irse al balance de
cualquier empresa: por ejemplo, General Electric ha invertido
(adelantado) capitales por importe de 685.000 millones de dólares para
recuperar en forma de flujos operativos de caja (antes de intereses) de
alrededor de 35.000 millones. Es decir, el conjunto de los capitalistas
de General Electric ha renunciado a 685.000 millones de dólares (y su
equivalente en bienes presentes) para percibir año a año una renta de
35.000 millones. A este ritmo, se necesitarían 20 años para recuperar
todo el capital adelantado. ¿Acaso estamos diciendo que los capitalistas
que adelantan 685.000 millones –que se abstienen de consumirlos en el
momento en el que deseen y que asumen riesgos de no recuperarlos– no
deberían percibir ninguna remuneración por ello? Que durante los
próximos 20 ó 30 años se deberían contentar con recuperar, si es que
todo va perfectamente, tan sólo los 685.000 millones de dólares que han
adelantado y no percibir ninguna remuneración por su tiempo de espera y
por su riesgo? Es decir, ¿estamos sosteniendo cabalmente que es lo mismo
disponer de 1.000 euros hoy que de 1.000 euros en 500 años (asumiendo
cero inflación) aunque ambos valores contengan el mismo tiempo de
trabajo?
Pues eso es lo que subyace en todo el análisis marxista de la
explotación. Al cabo, si los capitalistas no adelantaran su capital y
ahorro al resto de factores productivos, éstos lo tendrían tan sencillo
como fabricar los medios de producción de manera cooperativa. Ah, ¿que
les tocaría esperar muchos años hasta completar la construcción de
edificios, infraestructuras, maquinarias, inventarios, etc. similares a
los de General Electric o cualquier otra compañía? Pues eso, todo ese
tiempo que les tomaría fabricarlos desde cero, son precisamente los
bienes presentes que adelantan los capitalistas. Nacionalizar los medios
de producción y redistribuirlos entre los trabajadores no cambiaría
nada las cosas (obviando todos los enormes problemas de cálculo
económico que llevarían a esa economía al desastre), pues en un par de
generaciones volvería a haber personas que han dilapidado sus capitales y
otras que los han acumulado y volveríamos a la situación de partida,
que no es una situación de explotación sino de intercambio de bienes
presentes (el ahorro de los capitalistas) por bienes futuros (la
producción futura de los trabajadores y del resto de factores
productivos complementarios a los que se les adelantan los bienes
presentes). Böhm-Bawerk lo expresó de manera bastante más sintética: “Me
parece justo que los trabajadores cobren el valor íntegro de los frutos
futuros de su trabajo, pero no que cobren la totalidad de ese valor
futuro ahora”.
- 9 de enero, 2026
- 19 de diciembre, 2025
- 9 de enero, 2026
- 18 de octubre, 2012
Artículo de blog relacionados
- 6 de enero, 2021
Por Inés Capdevila La Nación (También puede verse Pronostican sufragio récord) CHICAGO –...
23 de octubre, 2008Economía Para Todos Francamente es preocupante que al gobierno le haya llevado todo...
6 de septiembre, 2018América Economía Santiago. – El millonario empresario y líder opositor de derecha Sebastián...
11 de noviembre, 2009