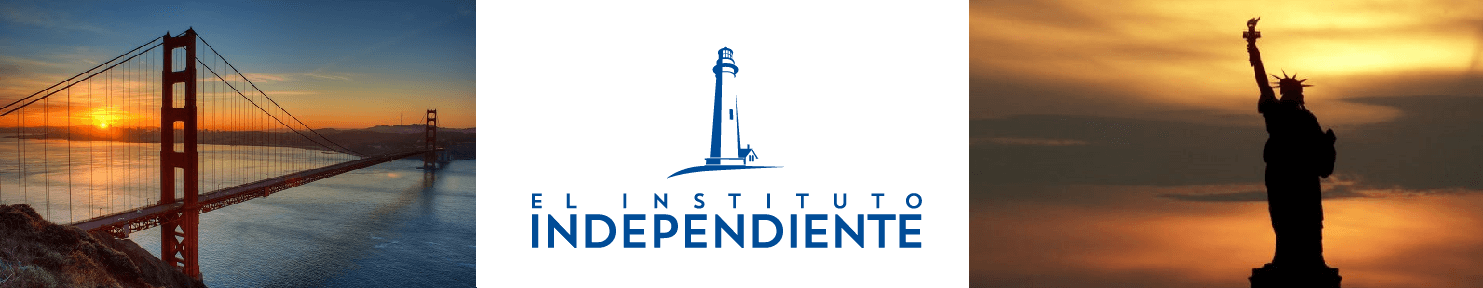La yihad sempiterna
Resulta decepcionante escuchar que Ollanta Humala piensa vigorizar aún más la lucha contra el Narco. Al igual que el resto del socialismo andino, y pese a su calenturienta retórica antiamericana, el peruano insistirá en satisfacer ese absurdo y letal capricho del Tío Sam que tanta sangre ha costado a la región. Parece que no hemos aprendido la lección, o no lo queremos hacer.
Los mesías andinos, que tanta saliva invierten en denunciar los supuestos atropellos imperiales de Washington, han dejado sin tocar el mayor emblema del intervencionismo americano, la war on drugs. Prefieren desgastarse en poses absurdas sobre cuestiones superficiales. Y no hacen nada porque, en el fondo, la cruzada puritana contra las drogas desentona poco con sus propios prejuicios antiliberales, y además sirve a sus gobiernos para legitimar su poder. En esencia, la política antidroga constituye un ejercicio clásico de intervención represiva en la libertad individual con pretextos humanistas. Para ellos eso es otra raya más al tigre.
Desde el primer momento, la cruzada antinarcóticos fue una mezcla de imperialismo y estatismo mesiánico, y desde el inicio también se demostró la insensatez que supone. La primera batalla perdida contra el pecado psicotrópico la libró, por 1900, el héroe del movimiento progresista, Theodore Roosevelt. El escenario escogido fueron las Islas Filipinas, recién arrebatadas por Estados Unidos a la Corona Española. Bajo el consejo de Charles Henry Brent, obispo episcopal del archipiélago, el presidente Roosevelt decidió erradicar el consumo recreativo del opio y combatir su comercio. Lo único que logró fue fomentar el contrabando, y enriquecer a los contrabandistas (cualquier parecido con el presente no es mera coincidencia).
Pero el testarudo Brent no se dio por vencido en su misión evangélica trasnacional, y consiguió que su Gobierno suscriba, junto con otras doce naciones, la Convención Internacional del Opio de 1912. Dicho instrumento instaba a regular y criminalizar el consumo de diversas sustancias, como la heroína y la cocaína. Así empezó la yihad farmacéutica global, movida por la fe de un pastor, sin base científica alguna y en contra del criterio de diversas asociaciones médicas. La Convención luego pasó a formar parte del Tratado de Versalles, y más tarde del sistema normativo de las Naciones Unidas, hasta ser reemplazada con el Convenio Único de Estupefacientes de 1961. Gracias a la fuerte presión de Washington, en virtud de dicho acuerdo proliferaron una gran cantidad de “crímenes sin víctimas”—como son el consumo y tráfico de drogas—en los códigos penales latinoamericanos, penados en ocasiones más drásticamente que los delitos de violación o asesinato.
Por años, los tecnócratas de la ONU siguieron prescribiendo recetarios de obligado cumplimiento, clasificando las sustancias de acuerdo a su grado de “peligrosidad”. Una anécdota patética es la inclusión de la hoja de coca en esas listas negras, criminalizada por ello en lugares donde era práctica ancestral. Para que se permitiera su uso como excepción expresa a la regla, hizo falta una avalancha de informes señalando algo que en el altiplano ya tenían bien claro: que la hoja de coca no solo es inofensiva sino que además es muy saludable.
Y es que la cruzada farmacéutica mundial es un ejemplo más de eso que Friedrich Hayek llamaba “fatal arrogancia”: la siempre falsa pretensión de tener el conocimiento necesario para poder dirigir el proceso social, desde arriba; ya sea para crear “hombres nuevos”, o buenos cristianos. Todo lo que aquellos iluminados necesitan es una dosis de planificación, de reformas legales, una legión de asesores, la represión que haga falta, y mucho dinero público. Si fracasan aparatosamente, no hay problema. Empiezan de nuevo, subiendo las dosis de cada ingrediente. El reaccionario moralista, como el catequista de la justicia social, no es capaz de asumir la inabarcable complejidad de la sociedad; no acepta que esta avanza solo gracias a un curso espontáneo de experimento y error, fruto de la interacción personal, y nunca por la planificación centralizada.
La izquierda latinoamericana, por anti-imperialista que se diga, no abjurará de la lucha contra el narcotráfico; por el contrario, aprovechará sus ventajas, como lo ha hecho hasta ahora. Como bien apunta Robert Higgs, esa mal llamada guerra es una fuente de legitimación del leviatán estatal; justifica presupuestos ilimitados, atropellos a derechos individuales, monitoreo de flujos financieros; es el pretexto perfecto para espiar nuestras cuentas, y pagar los sueldos de un enorme aparato burocrático, policial y militar. Qué más da el absurdo manifiesto, o los miles de muertos. Ellos, fatales arrogantes, saben que el camino al Edén (de la justicia social o de la gracia eterna, da igual) es espinoso. Lo importante es no perder la fe.
- 3 de julio, 2025
- 29 de junio, 2025
- 5 de noviembre, 2010
Artículo de blog relacionados
Perfil El caso Schoklender no hizo más que reiterar un problema sistémico que...
5 de junio, 2011Por Juan Camilo Restrepo Portafolio En Argentina, la popularidad de la presidenta Cristina...
26 de agosto, 2008Caido del Tiempo Discursos ingeniosos o buenas salidas no son de uso más...
17 de noviembre, 2017- 16 de febrero, 2016