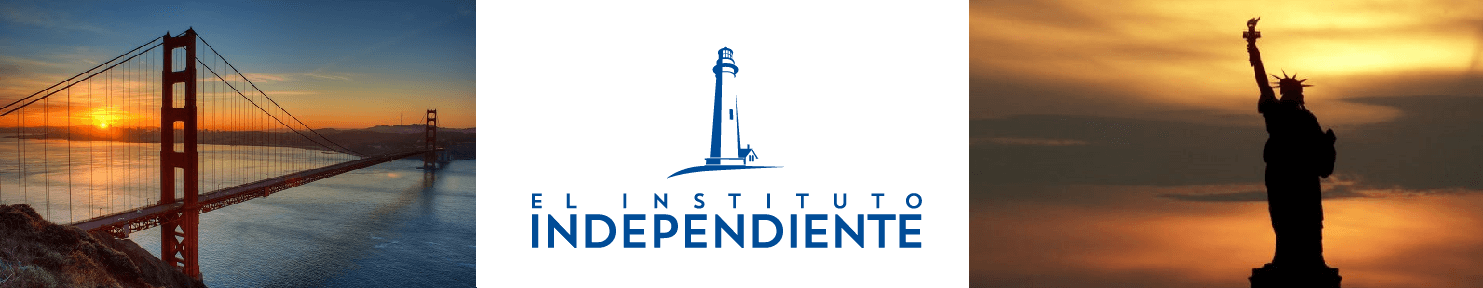Separar la diplomacia del espionaje
Desde que entre finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos pasó de ser una potencia hemisférica a una superpotencia internacional, ninguna política multilateral o bilateral ha podido sustituir a su particular política exterior. La diferencia entre un país convencional y una gran potencia es que ésta puede combinar, según su discreción, unilateralismo, bilateralismo y multilateralismo, sin jamás subordinar su propia política externa.
La administración del presidente George W. Bush radicalizó este diktat después del 11 de septiembre de 2001: el comportamiento unilateral se convirtió en la nota predominante de sus dos mandatos. Esto condujo, entre otras cosas, a recelar, entorpecer y esterilizar algunas instituciones en las que el multilateralismo es la razón de ser, como Naciones Unidas. La actitud de hostilidad hacia la ONU fue tan notoria que incluso algunos actores internos llegaron a concebirla como una suerte de amenaza a los intereses de Washington. Una referencia simbólica y sintética de lo anterior fue la Estrategia de Defensa Nacional de 2005. Allí se afirmaba: "Somos una nación en guerra. Nuestra fortaleza como Estado nación continuará siendo desafiada por aquellos que emplean la estrategia del débil usando foros internacionales, procesos judiciales y el terrorismo". Para aquella época, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, el juez Baltasar Garzón y la cabeza visible de Al Qaeda, Osama ben Laden, parecían peligros semejantes para la creciente inseguridad estadounidense.
La llegada al gobierno del presidente Barack Obama prometía un cambio en la conducta internacional de Estados Unidos. Uno de los ámbitos en que se suponía iba a ocurrir era la ONU y a través del despliegue multilateral de Washington. Sin embargo, las revelaciones de WikiLeaks confirman que la continuidad, con leves matices, sigue caracterizando la mirada estratégica de la nueva administración demócrata.
Pero la filtración conocida en torno a la ONU constituye un viraje sustantivo en la compleja relación entre diplomacia y espionaje. Es usual que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) identifique cada año, mediante el Humint (sigla correspondiente a Inteligencia Humana), las prioridades en materia de espionaje. Dicha determinación se remite al Departamento de Estado y en consecuencia es claro cuáles son los objetivos más importantes para los espías estadounidenses, preservando una nítida frontera entre la labor de un embajador y la del enviado a hacer inteligencia. En su momento, y durante años, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, recibió y aprobó los instructivos elaborados por la CIA. Sin embargo, la secretaria Hillary Clinton asintió y autorizó una National Humint Collection Directive más comprometida. En efecto, según la directiva de 2009, los embajadores de Estados Unidos debían hacer inteligencia sobre el secretario general de la ONU, Ban Ki moon, el personal bajo su mando, los representantes de países con asiento en el Consejo de Seguridad y diplomáticos extranjeros con misión ante Naciones Unidas. Se trataba de obtener datos biométricos, información sobre el ADN de las personas y detalles de las tarjetas de crédito de los individuos. En breve, los embajadores debían comportarse como espías: una suerte de topos clandestinos dedicados a escudriñar los perfiles personales, íntimos y básicos de los individuos con responsabilidades significativas en Naciones Unidas. Se dejaba de lado la inviolabilidad en aras de obtener pistas que pudieran satisfacer la insaciable seguridad nacional de Estados Unidos.
Todo esto configura un ilícito a la luz de la Convención de 1946 sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas y la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas. La secretaria Clinton ha eludido asumir su responsabilidad en el caso y no parece dispuesta a revertir hacia el futuro esta práctica peligrosa para su país y para la diplomacia mundial.
En ese contexto, más que declamar airada o resignadamente frente al resto de filtraciones que se están conociendo y que poco reflejan acerca de la dinámica interna en Estados Unidos en el frente diplomático, los países de la Unasur -incluso con la compañía de ONG de reconocida reputación en la región y hasta de Estados Unidos- deberían solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia en torno a la legalidad de ese tipo de directivas. La pregunta es relativamente sencilla: ¿violan estas directivas el derecho internacional? Se trata de evitar el silencio improductivo o la retórica exagerada: sólo en el recurso a instancias como la Corte de La Haya se podrá abrir el camino a nuevos convenios o protocolos que separen taxativamente, para todos y sin excepción, la diplomacia del espionaje. © La Nacion
El autor es profesor de Relaciones ?Internacionales de la Universidad Di Tella.
- 3 de julio, 2025
- 29 de junio, 2025
- 5 de noviembre, 2010
Artículo de blog relacionados
Perfil El caso Schoklender no hizo más que reiterar un problema sistémico que...
5 de junio, 2011Por Juan Camilo Restrepo Portafolio En Argentina, la popularidad de la presidenta Cristina...
26 de agosto, 2008Caido del Tiempo Discursos ingeniosos o buenas salidas no son de uso más...
17 de noviembre, 2017- 16 de febrero, 2016