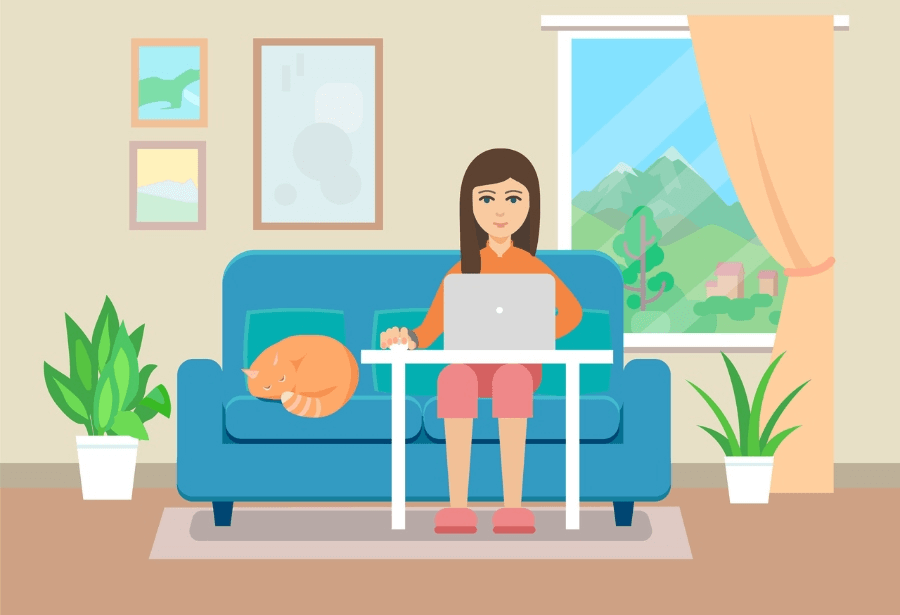Un sueño de libertad que derivó en una pesadilla de opresión
Es difícil disentir con Rafael Rojas cuando, en uno de los artículos que LA NACION viene publicando dedicados al cincuentenario de la victoria militar castrista, escribe en Enfoques, del domingo último: "Cincuenta años después de la epopeya revolucionaria, el hombre nuevo con el que soñó el Che Guevara es hoy un buscavidas que sobrevive vendiendo en la calle lo que le roba al Estado".
Terrible dilapidación de sangre y esfuerzos humanos en cinco décadas. Paradoja inaudita de un contecimiento que ilusionó a generaciones. La revolución que subió a su carro banderas de libertad y produjo la tasa de alfabetización más alta de América latina dio, con la ironía siniestra del Dios de Borges, a un mismo tiempo los libros y la noche.
Censura de expresión extrema. Régimen de partido único. Exodo de millones de hombres y mujeres. Miles y miles de seres humillados en las cárceles de medio siglo. Miles de fusilados y el anuncio interminable de los jefes revolucionarios de que la población deberá prepararse para tiempos difíciles, como en el discurso de anteayer, del presidente Raúl Castro.
Medio siglo impele a indagar sobre la clase de consistencia, homogeneidad y perdurabilidad del sueño guerrillero. En qué dirección certera, si la había, apuntaba el espíritu intrépido de quienes pusieron en fuga, después de 25 meses de combatir en las sierras, al dictador Fulgencio Batista.
¿Subieron a las sierras de Cuba con los sueños que bajaron de ellas? ¿Desconocieron la vacilación, la ambigüedad y estuvieron, pues, libres de las dudas de los hombres reflexivos o de hombres del común? ¿Se enredaron, al fin, en las cuerdas azarosas de la Historia, que acechan en cualquier recodo del camino? ¿Muñecos, también ellos, de la suerte, en la que Napoleón confiaba y a la que por igual temía?
"Si la revolución -advirtió Albert Camus, en El hombre rebelde – es el único valor, lo exige todo, hasta la delación." La lógica brutal de la revolución como bien supremo arrastró, desde el principio, incluso a disidentes que habían integrado la vanguardia violenta del movimiento: al comandante Huber Matos, condenado a 20 años de prisión, y a tantos otros. O a la serie de intelectuales compelidos a confesar en público sus culpas. Patria de Martí y gulag del Trópico.
Cincuenta años han cimentado una cantera inagotable de preguntas. Preguntas para historiadores, para clínicos políticos, para periodistas que quieran hurgar en la gestación de fenómenos que han influido sobre la configuración de estribaciones últimas de la política contemporánea.
Parecería que está todo dicho sobre la revolución cubana, pero no sobre la forma en que se lo ha dicho. Lagunas epistemológicas que emergen ante nuevas preguntas. Incitación a investigar por terrenos de la taxidermia.
El cuerpo fosilizado de la revolución, que Raúl Castro procura reanimar con escasos elementos en vida de Fidel, estimula la curiosidad por la disección. La de quienes asistieron al nacimiento de un capítulo extraordinario de nuestro tiempo. La de quienes descreen de la fecundidad del culto mitológico de los semidioses y ejercen el espíritu crítico, cuya negación ha sido señalada como el justificativo inobjetable de las revoluciones. Es decir: el espíritu que la revolución cubana ha negado desde poco después de "vencer o morir".
Los hechos
El 1° de enero de 1959, un ex sargento dactilógrafo, al que un afortunado golpe de Estado había empinado sin escalas previas al rango de coronel, abandonaba por última vez la presidencia de Cuba. Ya la había ejercido antes y se refugiaba en la República Dominicana del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo.
Comenzaba el gobierno de la revolución cubana y la fama de sus líderes. Caras que se labrarían, en llamativa epifanía de la sociedad de consumo, en millones y millones de pósteres y remeras, distribuidas por el mundo entero.
Si el lector infiere algún símil entre el maltrato perpetrado por Batista al escalafón militar cubano y los enjuagues que elevaron en 1973 al cabo José López Rega a la categoría máxima de comisario general, mejor. Será un dato más para corroborar la racha de coincidencias que ha vinculado a Cuba con el infortunado devenir argentino de estos últimos 50 años.
Batista no inventó nada cuando eligió Ciudad Trujillo -Santo Domingo, como La Pampa y Chaco rebautizados- para el apresurado exilio. Juan Domingo Perón le había ganado de mano, apenas por poco más de un año.
Después de echarse en brazos del general Alfredo Stroessner aún antes de que triunfara la Revolución Libertadora, Perón se había trasladado a Panamá, donde gobernaba el coronel José Remón. Luego, indeciso entre si convenía optar por la Nicaragua del general Anastasio Somoza o la Venezuela del general Marcos Pérez Jiménez, se decidió por ésta.
Tanto en la escala última de su derrotero por América como en el destino final del exilio de 18 años en Europa, "Mi General, cuánto valés" se aupó a otros escenarios de pompas militares de suprema ambición. Ahora los anfitriones eran nada menos que generalísimos: Rafael Leónidas Trujillo, de la República Dominicana, y Francisco Franco, de España.
Los proyectos conjeturables de los jóvenes combatientes en las sierras de Cuba se prestan mejor al conocimiento si se exploran los factores dominantes en la época y la idiosincrasia de los actores principales. Debe penetrarse por todos los resquicios para observar a esos protagonistas en la propia salsa de su tiempo. Sopesar sentimientos y evaluar actitudes que se proyectaban, en aquellos años finales de los 50, en relación con las dictaduras militares y la juventud revolucionaria de Cuba.
Interesa saber si los sueños que soñaba Guevara en Bolivia, en 1967, se encendieron con mecha única. Verificar qué fuegos alimentaron esa breve y tumultuosa existencia, hasta que la delación marcara las coordenadas de la crucifixión, mientras el Partido Comunista boliviano se preservaba a prudente distancia de la tragedia.
Los hechos ocurridos en Buenos Aires a partir de las primeras noticias del derrocamiento de Batista informan de una manera distinta que las interpretaciones canónicas del comunismo y de los movimientos de izquierda nacional sobre lo que se esperaba de la guerrilla ya convertida en gobierno. Aves rapaces en los cielos de la revolución.
Desde la perspectiva histórica rigurosa los protagonistas resultan ser más humanos, por ser más imperfectos, que desde la teodicea que los glorifica. No por eso menos perversos o menos fanáticos de la lógica de Marat. Adujeron, desde el primer día, la voluntad de que se cortara un pequeño número de cabezas a fin de salvar a muchas más.
Criaturas sujetas a contradicciones ideológicas y emocionales más intensas de lo que se acepta en la literatura recalcitrante del castrismo. Como presencia constante y sobresaliente, se salva de toda discusión el concepto del valor personal de los revolucionarios. Virtud que no rebajará el desdén, y, menos que en cualquier otro caso, en el del Che.
- 15 de agosto, 2022
- 29 de enero, 2019
- 31 de enero, 2026
- 23 de junio, 2013
Artículo de blog relacionados
- 22 de noviembre, 2020
Diario Las Americas Mientras más leo los análisis políticos internacionales, más me siento...
20 de agosto, 2016BBC Mundo Una nueva generación de grupos armados y narcotraficantes en Colombia ha...
12 de septiembre, 2010The Wall Street Journal Por primera vez en casi dos años, las familias...
18 de septiembre, 2009