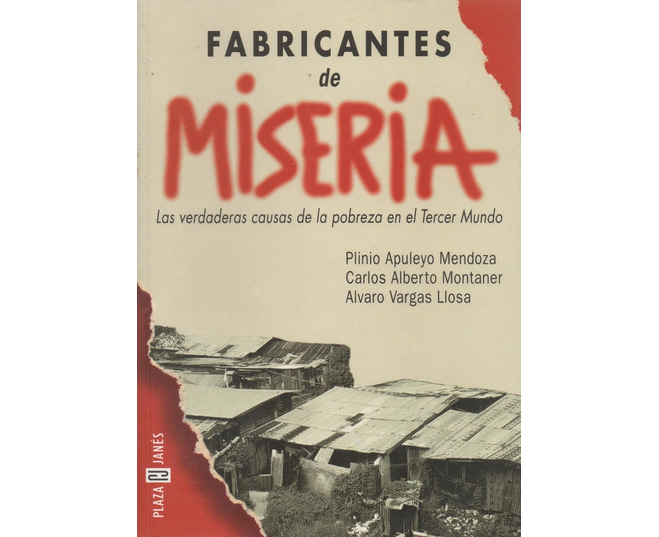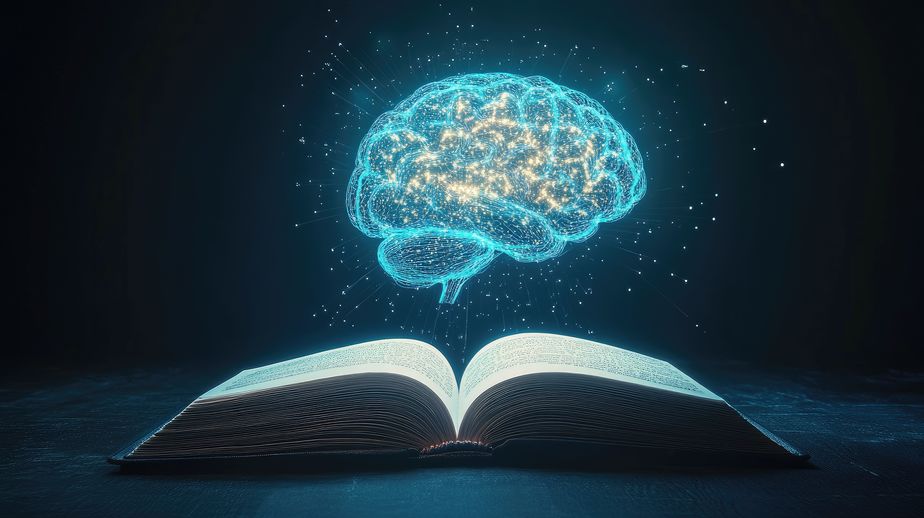La primavera de los autócratas
Por David Keller
The New York Times –
La Nación
NUEVA YORK.- La semana pasada, en The Financial Times , Chrystia Freeland recordaba el ensayo de 1989 de Francis Fukuyama ¿El fin de la historia? , que pregonaba el triunfo definitivo de la democracia liberal.
Las grandes tiranías de pesadilla del siglo pasado -el Imperio del Mal, la China Roja- habían sido superadas por esas gemelas inseparables, libertad y prosperidad. La civilización había elegido, y los elegidos éramos nosotros.
Hasta allí llegó esa tesis. Revisando la aplastante incursión rusa en su vecina Georgia y el espectáculo de los Juegos Olímpicos en China, Freeland, editora de la edición estadounidense y además una periodista que inició su carrera con la cobertura de Rusia y Ucrania, proclamó que nos encontrábamos ante una nueva Era de Autoritarismo.
Y si no es una era, al menos es una temporada: una primavera para los autócratas, y no tan sólo para los monstruos de las ligas menores, como Zimbabwe y otros similares, sino para los regímenes gigantes que parecían tan seguramente condenados a convertirse en una pila de cenizas en 1989.
Los chinos han convertido sus Juegos Olímpicos en un exultante despliegue de hazañas atléticas y prestigio global sin la necesidad de contener su impulso de reprimir y controlar.
Desde la deslumbrante marcha cerrada de esa ceremonia de apertura, pasando por los tributos respetuosos de los VIP internacionales, hasta la cuidadosa falta de protestas arbitrada por la policía, éstos fueron, en general, unos Juegos Olímpicos libres del caos democrático.
El individualismo ha sido confinado a los carriles de las pistas. Las promesas preolímpicas de que se prestaría atención a las reglas de conducta internacionales no se cumplieron. Andrew Jacobs, de The New York Times , siguió a un ciudadano que decidió aceptar la oferta gubernamental de las zonas de protesta destinadas a los disconformes, y que llenó todos los formularios necesarios para ello. Zhang Wei solicitó el permiso preestablecido y rápidamente fue arrestado por “perturbar el orden social”. Ahí lo tienen, Comité Olímpico Internacional.
Lo que más impactó de la ofensiva de Rusia contra la desafiante Georgia no fue la facilidad o la audacia, sino la arrogancia con la que lo hizo. No se trató solamente de un par de oscuros enclaves fronterizos. Ni siquiera se trató, en realidad, de Georgia. Fue más bien una venganza existencial.
Resulta que si 1989 marcó un final (el final del Muro, el principio del fin del imperio soviético, si no, de hecho, el final de la historia), también fue un principio.
Dio origen a un amargo resentimiento en el alma humillada de Rusia, y nadie alimentó tanto ese resentimiento como Vladimir Putin. Vio cómo se desarmaba el imperio para el que había sido espía. Soportó los denigrantes sermones de un Occidente rico y con pretensiones de superioridad moral. Vio cómo Estados Unidos engatusaba a sus vecinos, invadía a sus aliados en Irak y, en su opinión, jugaba a ser Dios con el mapa político de Europa.
En este sentido, Putin es uno más de su pueblo, como podrán verlo los visitantes del sitio web de The New York Times, que abunda en bloggers rusos que se golpean el pecho y amenazan. Podemos suponer, con cierto margen de seguridad, que la popularidad ya estratosférica de Putin ha cobrado proporciones dignas de Phelps, especialmente entre los sufridos militares.
En China, 1989 fue el año en el que ardió una chispa de aspiración liberal en la plaza Tiananmen, antes de ser decididamente extinguida. Ese fue otro principio, o al menos una renovación: la de la resolución china.
En mayo de ese año, en medio de la euforia de Tiananmen, Mikhail Gorbachov visitó Pekín, y dos visiones de un nuevo comunismo se miraron a los ojos.
Los manifestantes en China sostenían carteles que daban la bienvenida a Gorbachov como el campeón de la mayor libertad que procuraban conseguir. Mientras tanto, la delegación rusa se maravillaba ante la abundancia de los negocios en China, la recompensa de una política que elegía la liberalización económica sin disenso político.
Cada vez más parecidos
Los chinos y los rusos menospreciaron mutuamente sus respectivos modelos neocomunistas, pero en ciertos aspectos cada uno ha evolucionado hacia el modelo del otro. Ahora ambos países toleran cierto grado de emprendimiento y alguna licencia social siempre que no amenacen con dominar el Estado. Ambos países han calculado que se puede comprar un poco de estabilidad doméstica combinando un poco de oportunidad con la apelación al orgullo nacional. (La “calle” china sintió tan poca simpatía por los descontentos tibetanos como la blogósfera rusa por Georgia.)
Y ambos países han descubierto que si son ricos es menos probable que el resto del mundo se interponga en su camino.
Ambas partes se burlaron del presidente George W. Bush por su aparente impotencia. Los neoconservadores quedaron consternados al ver las fotos de él y Putin riéndose en Pekín mientras las fuerzas rusas se concentraban en la frontera de Georgia. Para un presidente que ha convertido la exportación de la democracia en su doctrina registrada, ese momento resultó un verdadero paso de comedia, según los defensores de la línea dura.
Otros argumentaron que se trató de una crisis que Bush alentó tácitamente al aceptar al bravucón presidente de Georgia como amigo y candidato para la OTAN. A mediados de la semana pasada, posiblemente impulsado por los reclamos de los neoconservadores y la agresiva retórica contra Putin del senador John McCain, Bush despachó un envío de ayuda humanitaria. Y para el fin de semana, reinaba una helada atmósfera de Guerra Fría.
Pero esta desdichada situación no afecta solamente a Bush. El tema de cómo enfrentar estas revigorizadas autocracias también aqueja a los europeos, y seguramente ocupará un lugar prominente entre los temas más complejos del legado que recibirá el sucesor de Bush.
Esta vez no se trata (todavía) de la amenaza de un apocalipsis nuclear que limita las opciones de Occidente respecto de nuestros envalentonados rivales del Este.
Los chinos, de hecho, actúan como si ya estuvieran más allá de la etapa de bravuconería que caracteriza a una potencia emergente: desbordan de gestos diplomáticos hacia Taiwan y Japón y despliegan en cambio todo el poder del capital.
Los rusos tal vez estén en una etapa de desarrollo más adolescente y agresiva, pero Putin también prefiere ejercer su influencia económica, al intimidar y extorsionar con el petróleo. Mientras tanto, Estados Unidos está empantanado en Irak y Afganistán, distanciado de gran parte del mundo y desangrado por crisis económicas en serie.
Por lo que parece, la historia se repite, y ya no tan obviamente en favor nuestro.
El autor es director ejecutivo de The New York Times y cubrió los últimos años de la URSS para el diario.
Traducción: Mirta Rosenberg
- 23 de junio, 2013
- 21 de abril, 2021
- 20 de enero, 2026
- 15 de marzo, 2020
Artículo de blog relacionados
- 18 de agosto, 2008
The Beacon Ciento cincuenta intelectuales conocidos del mundo de habla inglesa, la mayoría...
21 de julio, 2020- 11 de junio, 2022
La Opinión, Los Angeles Guatemala.- Cerca de 50.000 guatemaltecos viajan cada año a...
17 de abril, 2010