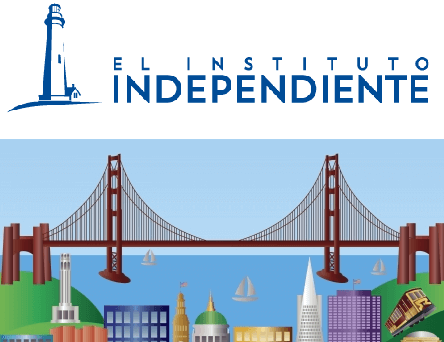Suma cero
Por Marcos S. Alvarez
Diario de América
Piensa el progresismo que los intercambios económicos, la política o la democracia son juegos de suma cero, donde lo que uno gana (el poderoso) otro lo pierde (el subordinado), tal vez porque cuando ellos mandan salimos todos perdiendo. Recordemos que la Rusia zarista exportaba trigo, pero la Rusia revolucionaria, incapaz de abastecerse a sí misma, lo importaba del odiado capitalismo explotador. Americano, por más señas.
Y es que si los conservadores acostumbran a vivir a ras de suelo, el progresismo prefiere hacerlo en las nubes, lo cual no empece para que desde tan alto pedestal se entretenga en lanzar rayos y centellas contra la hacendosa derecha democrática, a la que deben, después de todo, hasta su propio bienestar material y la seguridad jurídica de que disfrutan, algo de lo que no podrán jamás blasonar ellos mismos, a juzgar por el trato que acostumbran a dar al enemigo político allí donde su triunfo, cuando es revolucionario, alcanza el poder total, llámese tal lugar Corea del norte, Cuba o China.
Parece una fatalidad, pero el progresismo es una patología política que afecta, preocupantemente, a la mitad de la población de las sociedades libres. Además, no parece que esa epidemia vaya a remitir a corto plazo, y su insania sólo admite cuidados paliativos, porque vacuna apropiada aún no se le conoce. Ahora bien, existen sociedades, como la norteamericana, que disfrutan de un saludable sistema político-inmunológico, el cual, si no puede evitar los accesos de fiebre y la postración temporal del enfermo, puede garantizar que éste no llegue a la consunción. La explicación reside en que tal sistema parece enraizado en el espíritu de la libertad, esa rara mercancía política que por allí tan bien se expende.
Porque lo primero que hay que decir es que el progresismo vive instalado en la falsa conciencia que suele achacar a los demás, o en la mentira más desvergonzada, como es el caso de la España zapateril. Su anticapitalismo resulta proverbial, y aun tratándose del “liberalismo” americano, el más moderado y fiable espécimen de la serie, su capacidad de asumir la realidad y de aprender de los errores se encuentra bastante mermada. Un ejemplo.
En 1952, John K. Galbraith publicó su conocido libro Capitalism: The Concept of Countervailing Power, donde ponía de manifiesto la antidemocrática, según él, concentración del poder en los Estados Unidos. Allí afirmaba que los ejecutivos de una poderosa industria, como la US Steel Corporation, por ejemplo, tenían la capacidad de imponer los precios del acero en contra de las tan cacareadas leyes del mercado. Escribía: “Los mismos ejecutivos deciden dónde construir fábricas y cuántas han de construirse, cuánto se ha de distribuir en dividendos y, de acuerdo con una prueba anual de fuerza con los sindicatos, qué salarios pagar. Tienen una considerable amplitud de maniobra en todas esas materias y no son en absoluto los autómatas de las ciegas fuerzas del mercado. Sus decisiones afectan a la riqueza y los ingresos de centenares de miles de personas. Lo mismo que con el acero, sucede con el núcleo principal de la gran industria americana” (p. 54).
¿Pretendería el bueno de Galbraith que esas funciones las tutelara una comisión gubernamental? Y en ese caso, ¿por qué habríamos de creer que los comisarios políticos iban a ser menos malévolos que los ejecutivos empresariales? Por otra parte, el remedio llevaba 35 años administrándose en la Unión soviética, con los resultados que todo el mundo conocía, excepto los intelectuales, como siempre los últimos en enterarse de lo que no les conviene…, pero esa es otra historia.
Digamos tan sólo, como exiguo y suficiente comentario de texto, que medio siglo después de tan librescas declaraciones, la industria del acero, la General Motors (en América, lo primero que capta hoy la atención del turista es que ya no se ven coches americanos por las calles) o la Sears Roebuck, ejemplos de empresas gigantes por aquella época, no han conseguido superar el paso del tiempo sin que otras empresas nuevas, nacidas muchas veces de la nada y creadas por individuos perfectamente desconocidos y carentes de poder, caso Bill Gates, ocuparan su lugar de preeminencia.
De manera que el tan denostado poderío de los managers resultó ser una fuerza menos monopolista y amenazante de lo que nos quería hacer creer el famoso economista radical americano. Esa es la consecuencia del racionalismo ideológico que patrocina el progresismo en los Estados Unidos, incapaz de atenerse a las sanas tradiciones del empirismo nacional o, simplemente, comprobar cómo los hechos más visibles desmienten los anatemas anticapitalistas y las fulminaciones ideológicas con que nos obsequian a la menor de cambio.
Si hemos escogido el ejemplo de un libro escrito hace más de cincuenta años es precisamente para que podamos contrastar, gracias al tiempo pasado, los hechos con las teorías. De forma que la tesis implícita en el panfleto anticapitalista, que no es otra sino la de que existe una elite del poder inmovilista y que se sucede a sí misma en los Estados Unidos, permite al progresismo autocomplaciente agitar el espantajo del Mal, descubierto por ellos en exclusiva para nuestro desinteresado beneficio. A lo cual se nos ocurre contestar con las dos siguientes apreciaciones.
En primer lugar, el ejemplo de Galbraith nos advierte de que no hay que hacer demasiado caso a la lucubraciones del progresismo, lo cual quiere decir que debemos acostumbrarnos a que esas “ideas” (que serán indefectiblemente arrumbadas en el futuro, pero entonces ya nos habremos olvidado de ellas) encuentren cada poco un estruendoso recambio. (Mañana, Dios dirá; hoy toca soportar la cantinela del ecologismo apocalíptico, Al Gore marca registrada).
Y en segundo lugar, que lo de la elite del poder es un flatus vocis. El tan jaleado sociólogo americano C. Wright Mills fue precisamente autor de un libro publicado en 1956, The Power Elite, donde se retrataba al patriciado norteamericano casi como una casta hereditaria que controlaba todos los resortes del poder, lo cual, consiguientemente, ponía en entredicho la supuesta democracia estadounidense. El problema de Mills y de tantos intelectuales radicales es que, incluso unas mini-vacaciones por los predios del marxismo les contaminan para siempre las entendederas. Podría haber aprovechado el malogrado sociólogo yanqui su estancia intelectual en Europa para profundizar en la obra de Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca o Roberto Michels y comprender que existen las elites, sí, pero ese inevitable fenómeno político (o ley de hierro de la oligarquía) está sujeto al cambio y la circulación incesante de las mismas.
Por eso ni él ni su coetáneo Galbraith serían capaces de explicar hoy, desde los supuestos ideológicos —que no científicos— de los que parten, el simple fenómeno Bill Gates que se mencionaba antes. Nosotros, los liberal-conservadores a machamartillo, sí podemos. Y es muy fácil, basta con abrir los ojos. A ver cuándo los abren ellos.
- 15 de agosto, 2022
- 10 de febrero, 2026
- 25 de noviembre, 2020
Artículo de blog relacionados
Por Hernán Yanes Diario Las Americas El cubano promedio parece haber recibido como...
22 de octubre, 2009- 26 de septiembre, 2013
- 19 de noviembre, 2018
El Universo El presidente dijo esta semana: “En estos tiempos difíciles veremos lo...
19 de diciembre, 2014