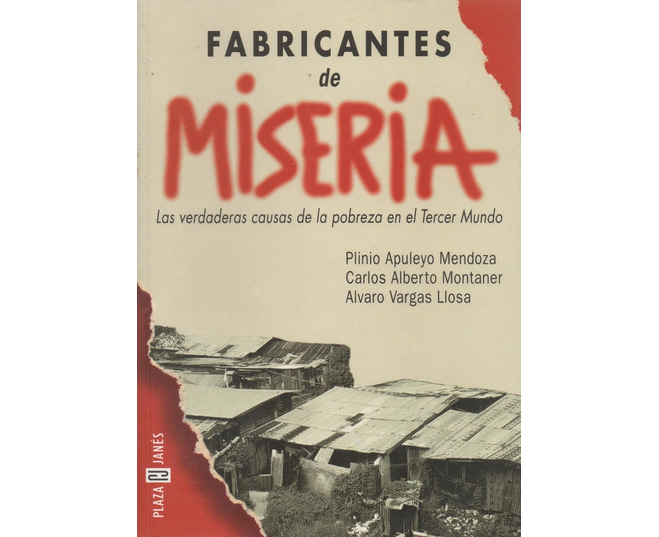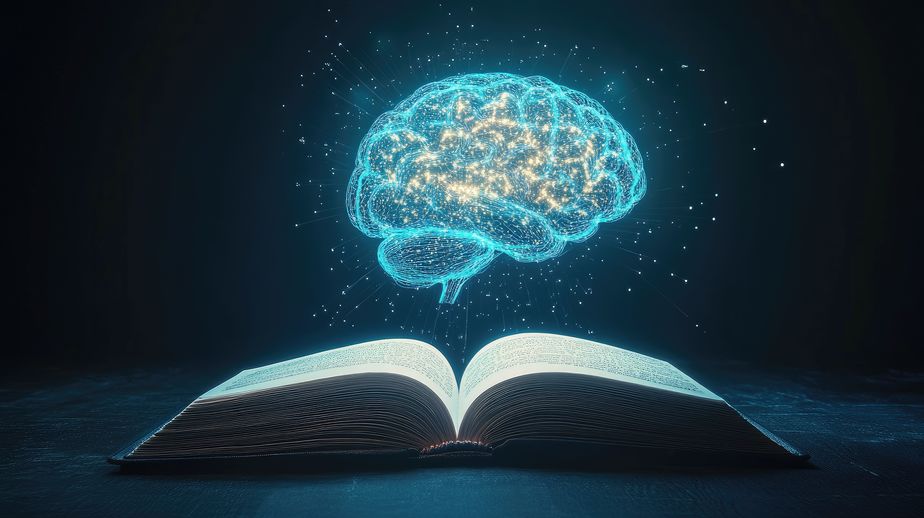Ibn Khaldun
Parte I
Prefiero dedicar este espacio de opinión a ver otros temas: reflejar qué está pasando fuera de nuestras fronteras; proponer ideas fundamentadas en lo que llamo ‘filosofía económica’ y rastrear en la historia aquellos hechos e ideas que puedan aportar algo de luz para un tiempo futuro, ojalá inmediato.
Entregar nuestras mentes a pensar en lo este gobierno hace y dice que hará es improductivo. Sería, en la práctica, permitir que también sean nacionalizados nuestros pensamientos. Es una forma de totalitarismo terrible: dejarse absorber por las preocupaciones que genera el gobierno. Así que opto por huir de tales cadenas y proponer temas que sirvan para la futura reconstrucción nacional. La mente siempre podrá permanecer libre de cualquier tiranía.
Dicho esto, se puede comenzar.
En el artículo ‘En el Brasil, una tributación de las Arabias’, publicado por el indispensable periódico O Estado de Sao Paulo el 11 de enero, el economista D. Roberto Macedo rescata a un filósofo musulmán del Siglo XIV, cuya obra aún tiene ecos relevantes para este tiempo. Se trata de Ibn Khaldun.
La profesora Caroline Stone es la fuente a la que acude el prof. Macedo para referirse a Ibn Khaldun. Esta académica ha dedicado al pensador musulmán un artículo en la edición septembrina de la revista Saudi Aramco World. El trabajo se titula ‘Ibn Khaldun y el origen y declive de los imperios’. Mi reflexión inicial toma mucho de tan valioso escrito.
Khaldun vivió entre 1332 y 1406. Su radio de acción viene a ser la Cuenca del Mediterráneo, donde vive en el mundo moro y en la España fragmentada en taifas. En aquel momento histórico, el dominio musulmán del territorio hispano (iniciado en el Siglo VIII) y de la costa mediterránea africana está atravesando una debilidad fundamental: la fragmentación. La propia España es un mosaico de reinos tanto cristianos como musulmanes, donde hay tolerancia religiosa siempre que se pague un impuesto. Se tiene así el caso de los mudéjares, que son musulmanes viviendo en reinos cristianos y de los mozárabes, que son los católicos establecidos en reinos musulmanes.
Lejos de existir una confrontación musulmanes-católicos, lo que hay son convenios políticos entre ambos. Así, por ejemplo, hay reyes árabes que pagan tributo a monarcas católicos para mantener su territorio protegido. El espíritu de cruzada contra el musulmán sólo será retomado por los Reyes Católicos, quienes en 1492 toman Granada, último bastión musulmán en suelo español. Sólo tras cesar esta Reconquista de territorios es que los Reyes tienen recursos para atender el pedido de Cristóbal Colón.
Durante el esplendor imperial de los musulmanes, que incluye la mayor parte de la Edad Media, hay una producción cultural de gran magnitud. Son los pensadores árabes y moros los que rescatan gran parte del pensamiento clásico de griegos y romanos. Términos como álgebra y algoritmo provienen de este período y conviene recordar que la numeración que usamos es la arábiga. Quizá los pensadores más emblemáticos de aquel tiempo sean el filósofo Averroes (1126-1198) y el matemático Al-Juarismi (siglo IX). Este último figura en la portada de una edición del Álgebra de Baldor, que varios usábamos en el secundario.
Ibn Khaldun es otro pilar de ese momento histórico. En realidad él surge durante la decadencia de ese esplendor cultural que vivieron los musulmanes. Y su línea de trabajo justamente se ve motivada por entender este declive desde una perspectiva que hoy reconoceríamos como propia de las ciencias sociales.
La obra cumbre de Ibn Khaldun surge durante cuatro años en que tiene suficiente sosiego para escribir. Se estableció en las proximidades de Orán, capital de la actual Argelia, como académico en la corte del Castillo de Ibn Salamah. Allí compone, entre 1375 y 1379 una Introducción o Muqaddimah para su manual El Libro de los Preceptos (Kitab al-‘Ibar).
Aún algunos tratados conservan ese estilo de convertir en una obra con identidad propia la introducción a un escrito importante. El propio Ibn Khaldun opta por construir en la ‘obertura’ de su obra un cuidadoso estudio en seis partes sobre la ‘sociología de la decadencia’.
Además de la división política de su tiempo, el otro acontecimiento indispensable para entender las inquietudes de Ibn Khaldun es la epidemia de peste que exterminó, entre 1347 y 1348, aproximadamente un tercio de la población en Europa, Medio Oriente y Norte de África. Este cataclismo, en el cual desaparecen poblados feudales enteros, es capturado visualmente por la película El Séptimo Sello de Ingmar Bergman (1957).
El esfuerzo de filósofos como Ibn Khaldun y de su amigo Ibn al-Khatib es entender, desde una perspectiva racionalista, el porqué de ese momento histórico marcado por enfermedad y disgregación social. Al-Kathib es ejecutado en 1375 por sugerir que la peste era una enfermedad transmisible, algo tildado como herejía por las autoridades de la ciudad de Fez, antigua capital marroquí.
Ibn Khaldun invita a entender mejor ese tiempo que viene a ser una suerte de Edad Clásica del Pensamiento Musulmán. Incluso se puede especular que el tiempo actual musulmán es una suerte de Edad Media y quién sabe si al cabo de ella vendrá un Renacimiento comparable al que tuvo Occidente. El nobel de literatura 2006, D. Orhan Pamuk, incorpora un personaje trágico en su novela La Casa del Silencio: el médico Selậhattin, quien intenta construir una Ilustración al estilo Occidental en la Turquía de hace 100 años. Quién sabe si el camino del renacimiento intelectual en el mundo musulmán sea más bien la creación de algo propio y capaz de iniciar una etapa histórica nueva para la Humanidad.
Parte II
“Lo que está confiado a nuestro cuidado es mucho más valioso que una nave cargada de oro: es la verdadera libertad”. Epicteto. (Máximas).
Dedicado al distinguido economista brasilero D. Roberto Macedo.
Pareciera que la mente que investiga un tema actúa al modo del imán y atrae hacia sí imágenes, escritos y hechos que antes estaban dispersos y toman coherencia precisamente en el asunto que se está indagando.
Este feliz “magnetismo mental” me ha ocurrido con Ibn Khaldun. Justamente la semana pasada me he tropezado, en sendas revistas de divulgación histórica, con otras apologías de este pensador tunecino:
La revista La Aventura de la Historia publica en su ejemplar No. 100 de este mes un listado de los 100 personajes que un grupo de estudiosos señala como los más importantes de la historia. En el listado figura Ibn Khaldun, cuyo nombre en castellano toma la transformación de Ibn Jaldún. La revista señala, en su referencia al pensador: “Su Filosofía de la Historia es considerada una inigualable creación intelectual. Espera que la comprensión del pasado histórico ilumine el presente e incluso el porvenir”.
La revista Historia National Geographic (www.historiang.com) comenta, entre las novedades editoriales, sobre una novela escrita por D. Bin Salem Himmich traducida al castellano el año pasado, conmemorando el sexto centenario de la desencarnación de Khaldun. Se trata de El Sapientísimo: Memorias de un Filósofo Enamorado. La obra ha ganado ya un par de premios literarios.
En la entrega anterior comenté el ensayo de la Prof. Caroline Stone sobre Ibn Jaldún, referido por el Economista Macedo. Además de este trabajo he estudiado un ensayo del economista español D. Fabián Estapé Rodríguez, titulado Ibn Jaldún: un economista del Siglo XIV, que ha de ser una de las reflexiones más completas sobre el filósofo y es abundante en referencias de autores que antes investigaron a Jaldún: Joseph Spengler (1963), S. Andic (1965), J. Boulakia (1971) y L. Haddad (1977).
Si bien Jaldún nace en Túnez, se le toma en gran medida como economista andaluz, dado que el mismo Jaldún señala que ancestros árabes suyos participaron en la conquista de Sevilla y alcanzaron renombre social importante desde el Siglo IX. La familia abandonó Sevilla en 1248, ante la reconquista cristiana. Cuando Jaldún visita al rey castellano Pedro El Cruel en 1365, como parte de una misión diplomática, obtiene del monarca la autorización para visitar Sevilla y Córdoba, donde Jaldún se recrea con el recuerdo y huella de sus antepasados.
La visita a los sitios donde otrora prosperó su familia alimentó, sin duda, la reflexión fundamental de Jaldún: ¿Qué produce el esplendor y decadencia de las civilizaciones? Él mismo describe su obra como una ciencia de la civilización (‘ilm al-‘umram). Y su visión puede resumirse como señala Estapé: “Para Ibn Jaldún la historia es un círculo sin fin de auge y decadencia, sin evolución ni progreso, excepto el que va una sociedad primitiva a una sociedad civilizada”.
La transición de una condición nómada y errante de las sociedades primitivas hacia un estado sedentario y posteriormente hacia una civilización es, según Jaldún, el resultado feliz de una visión compartida sobre la vida social. Jaldún crea el concepto de ‘asabiyya o cohesión social. La comunidad de valores, religión, vínculos étnicos, lenguaje y tradiciones funciona para construir la primera ‘asabiyya. Y sobre sus bases se construye el Estado, creación social más importante de la civilización.
Jaldún considera que la mayor prueba de poder del Estado es la existencia de impuestos, que arrebatan ingresos y bienes al individuo en favor del gasto del poder público. Y en la hacienda pública se puede ver la sintomatología de la sociedad. En la medida que la civilización se hace compleja y amplia, la ‘asabiyya se va fracturando y se dispersan los consensos fundamentales que existían en la tribu ancestral. Y esta disolución va acompañada también de un desbordamiento del Estado. Las comodidades de la civilización motivan el gasto en lujo. Jaldún incluso se anticipa a señalar que cuánto más civilizada es una sociedad, mayor valor adquiere la provisión de servicios, especialmente el comercio de bienes exóticos y el suministro de placeres, por sobre la agricultura, la artesanía y la industria.
Al mismo tiempo, el Poder Público se torna más extravagante en sus gastos y crea más tributos. Se alcanza un punto en que esta presión fiscal lo que hace es reducir la recaudación tributaria, porque los ciudadanos se ven disuadidos de producir cuando el fruto de su trabajo acaba siendo confiscado por el Gobierno.
Esta etapa de “desenlace civilizado” es resumida por Estapé así: “…El mecanismo económico resulta indefectiblemente dañado, y el resultado es una caída importante de la recaudación, con la ruina financiera del Estado, el fenómeno de la despoblación urbana, la quiebra de las instituciones sociales y el advenimiento del fin del ciclo del Estado y la civilización”.
Esta idea de estudiar el estado social mediante la tributación es novedosa en el Siglo XIV y sigue siendo vigente.
Una reflexión final que se me antoja en esta entrega es pensar en este concepto de ‘asabiyya. Probablemente grupos cohesionados internamente en torno a ideas y prácticas socialmente repudiables, consigan hacerse con el poder precisamente por la falta de acuerdo social en la civilización que habría de resistirles. Grupos que la sociedad reconoce inicialmente como peligrosos pueden apoderarse del Estado y destruir a la civilización cuando esta última, paradójicamente, luce externamente espléndida y lujosa. Conspiradores, terroristas, fanáticos y simples aventureros pueden repartirse una civilización cuyo consenso social se ha desbaratado.
Parte III
“Una prosperidad excesiva se convierte en un obstáculo verdadero.” Aristóteles. (Moral a Nicómaco).
La fuente a la que más recurriré es Estapé Rodríguez, quien en Ibn Jaldún: un economista del siglo XIV incluye los principales trabajos sobre el genial tunecino, lamentablemente escasos en número.
Es una pena que la obra de Ibn Jaldún haya quedado relegada por siglos. Hasta 1860 es que se traduce su obra clave, la Introducción o Muqaddima, que data de 1377. Esto podría explicar que el primer gran historiador del pensamiento económico, D. Joseph A. Schumpeter, apenas cite a Ibn Jaldún un par de veces y, como dice Haddad, “de forma esporádica”.
La originalidad de Jaldún y su vida errante excluyeron que fundase una Escuela y que otros prolongaran su obra. Como señala Boulakia: “Permanece solitario, sin predecesores y sucesores. Sin herramientas, sin conceptos preexistentes, elaboró una explicación económica general del mundo”.
Siempre es necesario recordar que Jaldún fue testigo de la decadencia y fragmentación del dominio musulmán en la cuenca mediterránea:
“Louis Baeck [1990] llama, precisamente, la atención sobre la situación del Islam a partir de la mitad del siglo XIII. Se ha perdido Persia, los mogoles amenazan desde Asia, en Egipto dominan los mamelucos y en España lo que llamamos ‘Reconquista’ determina que los musulmanes se mantengan a la defensiva”.
Y a esto se suma que la peste ha exterminado a 1 de cada 3 habitantes de Europa, Norte de África y Oriente Medio.
En tal escenario y aún con su propia vida agitada, Ibn Jaldún se toma un tiempo para construir una teoría donde evita explicaciones deterministas o religiosas para la acción humana. Ni siquiera opina si la historia avanza hacia algo mejor o peor. Para él la existencia social sólo tiene un atributo común que se repite en distintos momentos y lugares: el auge y caída de civilizaciones.
El nacimiento de la civilización se da cuando una cohesión social considerable, la ´asabiyya hace sostenible el asentamiento de grupos nómadas. La instalación sedentaria y el dinamismo que la sociedad va cobrando son fuerzas centrífugas que van desbaratando esta comunidad inicial de valores y objetivos: la gente está más dedicada a su vida privada, la población aumenta y se integran a ella inmigrantes con otras costumbres.
Jaldún opina que en este “albor civilizado” la cohesión se puede restablecer mediante la religión y, cuando la sociedad se va haciendo aún más amplia, opina que sólo la fuerza del Estado es capaz de contener la dispersión. Aún con esta creencia, Jaldún jamás recomienda un Estado despótico. Él mismo escribe: “Una forma de dirección benévola sirve como incentivo a los súbditos y les da nuevas energías para las actividades culturales”.
El crecimiento de la civilización demanda que los trabajadores se especialicen en las actividades donde son más productivos. Jaldún se anticipa a La Riqueza de las Naciones de 1776, al sugerir un concepto de división del trabajo y cuando señala esta máxima fundamental:
“La civilización y su prosperidad en los negocios dependen de la productividad y de los esfuerzos de la gente en todas las direcciones y en la búsqueda de su propio interés y beneficio”.
La decadencia tendrá su germen en la propia prosperidad. En la medida que la civilización prospera, el gusto desmedido por el placer y la correspondiente extravagancia en el gasto, impelen la fragmentación de la cohesión social. A ella contribuye el propio Estado que comienza a gastar descontroladamente, una vez que “el lujo se ha convertido en costumbre”.
El gobierno opta entonces por financiarse mediante una mayor tributación. Jaldún se anticipa a Bastiat y Laffer, señalando este efecto paradójico: los impuestos recaudados caen justamente cuanto más tasas y aranceles crea el gobierno. Y da la explicación: los ciudadanos pierden incentivo para producir cuando el fruto de su trabajo y sus bienes son apropiados crecientemente por un Estado voraz.
El declive conduce a que una nueva dinastía (Jaldún vive en tiempo de monarquías), reemplace a la que gobierna. El nuevo gobierno provendrá de algún sector social o incluso pueblo extranjero que cuente con mayor cohesión interna. Desde este punto de vista, un pueblo o grupo social, incluso menos “civilizado” pero siempre dotado de mayor ´asabiyya, impondrá sus propios valores y vendrá un nuevo auge, comenzando otro ciclo.
Estapé concluye que Jaldún “detalla este proceso de desarrollo en términos propios de los ciclos económicos, distanciándose del Estado estacionario creado por los economistas ingleses anteriores a Alfred Marshall”.
Haddad destaca que, precisamente, el mayor aporte de Jaldún es su “método orientado empíricamente, analítico, omnicompresivo y dinámico”. Jaldún hace inducción, partiendo de hechos sueltos para construir una teoría general; además considera el carácter móvil de la sociedad humana y la explica sin limitarse a una sola de sus dimensiones. Esto último provoca que en él vean antecedentes tanto historiógrafos como economistas.
Arnold Toynbee (1899-1975) dice que la filosofía de la historia de Jaldún es “la obra más grande en su género que nunca haya sido creada por ninguna mente en cualquier tiempo o lugar”.
Boulakia destaca de Jaldún “la precedencia sobre Adam Smith en lo que se refiere al principio de la división del trabajo y sobre David Ricardo en lo concerniente al principio de valor. Igualmente su teoría de la población fue elaborada antes que la de Thomas Robert Malthus. Otra anticipación genial es el papel del Estado en la actividad económica”.
Es afortunado que el miedo al terrorismo islámico origine un interés creciente por comprender la cultura musulmana. Y usualmente los investigadores occidentales quedan fascinados ante el hallazgo.
- 23 de junio, 2013
- 21 de abril, 2021
- 20 de enero, 2026
- 15 de marzo, 2020
Artículo de blog relacionados
- 18 de agosto, 2008
The Beacon Ciento cincuenta intelectuales conocidos del mundo de habla inglesa, la mayoría...
21 de julio, 2020- 11 de junio, 2022
La Opinión, Los Angeles Guatemala.- Cerca de 50.000 guatemaltecos viajan cada año a...
17 de abril, 2010