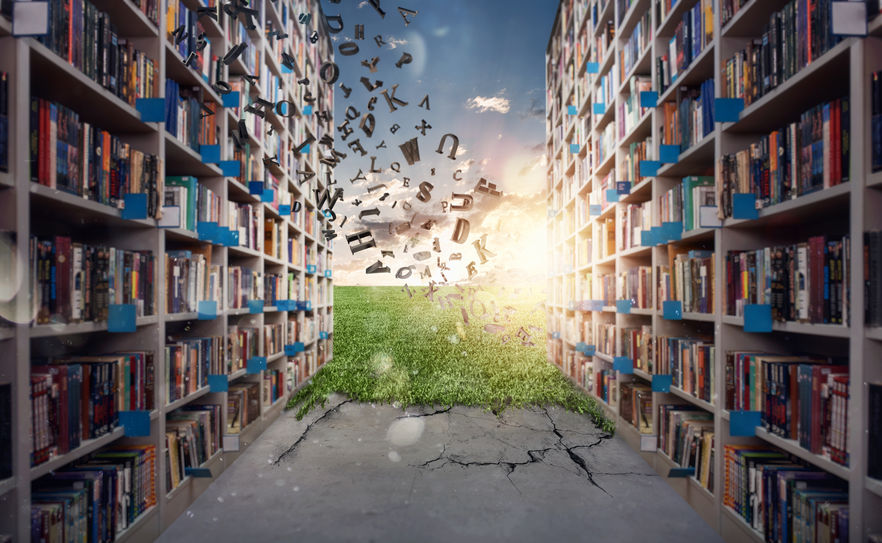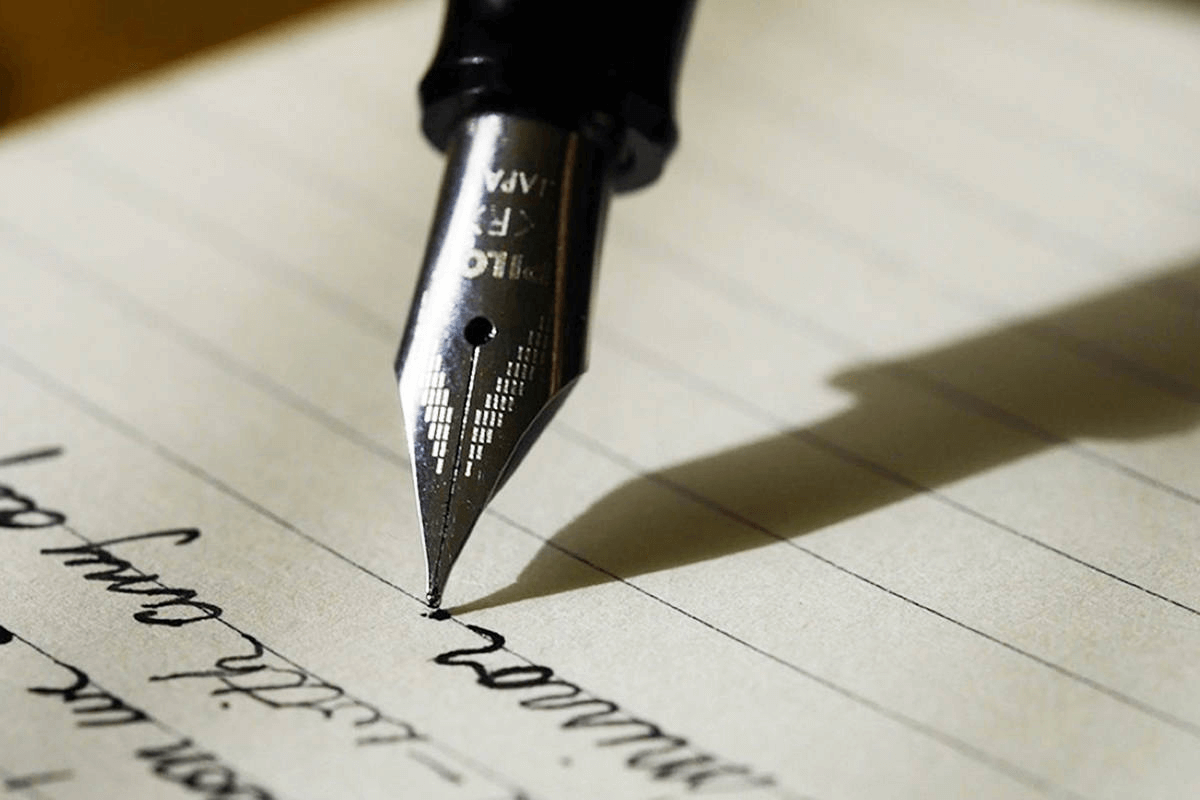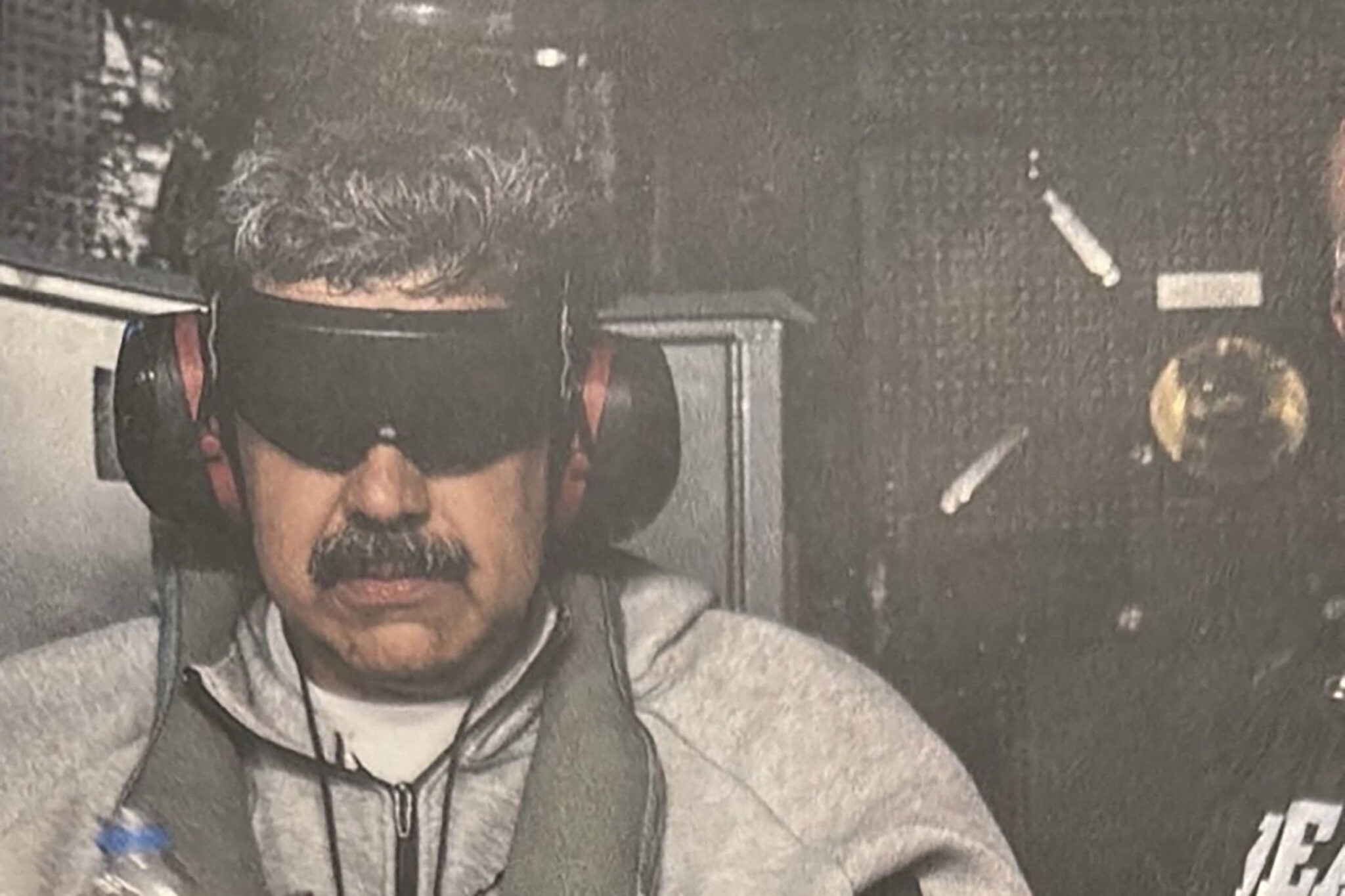El Tropezón de Locke
Por Ramón Díaz
Publicado por “El Observador” (Uruguay)
Este artículo versa sobre la libertad y la ley. Tengo libertad si nadie puede obligarme, arbitrariamente, a hacer lo que no quiero. Ello implica que, para ser libre, preciso que haya una autoridad, con fuerza suficiente para defenderme contra quienes, sin razón –arbitrariamente– pero con poder material, pretendan que me aparte de mi voluntad y ceda ante la coacción. Por supuesto, es esencial que esa autoridad a su vez no responda a una arbitrariedad que le sea propia, sino a un orden normativo que se llama “ley”, cuya validez acepte la comunidad entera, acorde en atribuir a su decisión una jerarquía singular, que se llama “justicia”. Cabe aclarar que “ley” proviene de la voz latina lex, que es parónima, pero no sinónima, de la que actualmente designa un estatuto aprobado por un Poder Legislativo, esta de mucho menor antigüedad, y que sí es aquella sinónima de “derecho”. Aspectos estos sobre los que he de volver antes de terminar.
Es preciso destacar asimismo que la autoridad, aparte de proteger mi libertad frente a la coacción, puede obligarme a hacer ciertas cosas, y a abstenerme de otras, porque lo uno y lo otro lo manda la ley. En efecto, no hay libertad para robar, ni matar, ni calumniar, ni causar daños a otros por descuido, etcétera. De modo que la autoridad puede ordenarme, conforme a la ley, que me abstenga de todo lo injusto, o repare las injusticias que cometí, y sufra los castigos que la ley ha dispuesto para disuadirme de los actos injustos en que, pese a ello, haya incurrido.
La libertad, según acabo de señalar, es un tema en cuyo desarrollo el individuo y la autoridad, desempeñan los papeles protagónicos. Veamos cómo se desenvuelven esos dos elementos en el pensamiento de un par de los grandes filósofos cuyos aportes a la tradición liberal son descollantes. Me refiero al “Segundo Tratado del Gobierno”, de John Locke (1690), y el ensayo “Sobre la Libertad”, de John Stuart Mill (1859). Por simple conveniencia para el expositor, presentaré sus ideas en orden inverso al cronológico.
La definición de Mill afirma la autodeterminación del agente (soy dueño de mis actos) excepto en cuanto contravenga la normativa de la sociedad, la cual puede restringir mi libre albedrío solo para asegurar su auto protección (no hay libertad para robar, ni matar, ni calumniar, etc.). Pero, ¿quién decidirá qué límites serán operativos? Mill se sitúa en un ambiente político democrático, y de ello deriva considerable inquietud. “El autogobierno”, escribe, “no es el gobierno de cada uno por sí mismo, sino el de cada uno por todos los demás.” Y agrega: “La voluntad del pueblo prácticamente significa la voluntad de su parte más numerosa y más activa, de la mayoría. El pueblo, consiguientemente, puede desear oprimir a una parte de su número…” El avance de la democracia es visto por Mill, sin lugar a dudas genuino demócrata, como un problema de la libertad.
Veamos ahora la definición de Locke: “La libertad de los hombres bajo gobierno (1) es la de tener una norma permanente conforme a la cual vivir, común a cada uno de los miembros de esa sociedad […..] una libertad para seguir mi voluntad en todo aquello en que la norma no prescriba lo contrario, y no estar sujeto a la voluntad inconstante, incierta, desconocida y arbitraria de otro hombre.” Esta hermosa definición, cuya belleza no creo que ningún lector deje de estimar debidamente, me he permitido reproducirla incluyendo un paréntesis vacío, que abarca lo que tengo la audacia de pensar que Locke debió haber omitido. Si hubiese estado sentado junto a él en aquel momento clave, y al verle mojar su pluma en el tintero una luz interior hubiese iluminado sobre sus intenciones, le habría advertido vivamente: “¡No, John! ¡Alto! Detén tu pluma. Ibas a escribir (lo que omití más arriba: ‘y dictada por el poder legislativo fundado en aquella´) cuando te consta que la norma permanente a que haces referencia no la ha dictado nunca el Parlamento inglés, sino que es una criatura del common law, del bendito “derecho común”, que con ese modesto nombre nombráis al prodigio jurídico que ya occidente os va debiendo, solo comparable al derecho romano. Vuestros parlamentos no se ocupan más que de presupuestos e impuestos, y ni saben de cosas de leguleyos ni quieren inmiscuirse en ellas. Son los jueces lo que os dicen qué cosas son justas, y cuáles injustas, y lo saben auscultando las tradiciones y observando los comportamientos. Y tú estás a punto de cometer una terrible herejía, porque vas a sacar el sustrato de lo justo, que es indudablemente la Justicia, y la vas a pasar a la Política, ¡Dios nos asista!”
Mi fantasía, salida, como sin duda salió, de madre, se transformó en un diálogo. Imaginé que Locke me aseguraba que los caballeros que se sentaban en la Cámara de los Comunes, en su mayoría de origen rural, eran confiables. Repuse que, en las postrimerías del siglo XVII, Inglaterra estaba asistiendo a una transformación social sin precedentes, y que si, por el momento, Westminster no albergaba políticos, debían prepararse a una invasión que haría padecer a las de los hunos. Le reproché que estuviese arriesgando por un detalle el resplandor teórico de su Segundo Tratado del Gobierno, y todo por la atención desproporcionada que había dedicado a René Descartes; y si no directamente, a través de Thomas Hobbes. La ley, el derecho, entendidos como un orden espontáneo, fruto de la acción humana pero no del designio humano, son sin duda menos fácilmente aprehensibles por la razón que un conjunto de normas dictadas por asambleas, pero ello no significa que sean menos reales. Y en muchos casos, ciertamente, son más pertinentes. Por ejemplo, cuando se escribió el Segundo Tratado el derecho en Inglaterra era el common law, y lo que el autor quería decir sobre la libertad debía haberse expresado omitiendo la frase que en vano yo traté de disuadirle de incluir en su definición –en todo lo demás estupenda– de libertad.
Para concluir, por hoy –porque, en el futuro, sobre los órdenes sociales espontáneos creo que es mi deber insistir– quiero decirles que el enfoque que Locke, confirió a su definición de libertad es lo que se llama “un enfoque racionalista”. Déjenme que cite a Hayek para cerrar el artículo: “Este enfoque ‘racionalista´ involucró una recaída hacia superados modos antropomórficos de pensar. Produjo una renovada propensión a adscribir el origen de todas las instituciones de la cultura a invenciones y designios.” No demoraré, lectores, en darles razones de por qué esto es así.
(1) Por oposición a la libertad en estado de naturaleza, antes de haber gobierno, que no es de nuestra actual incumbencia.
- 23 de junio, 2013
- 1 de enero, 2026
- 31 de diciembre, 2025
- 8 de enero, 2025
Artículo de blog relacionados
- 16 de septiembre, 2009
Infobae Lo primero que debe consignarse es la extraordinaria figura del fundador de...
3 de julio, 2021Puede verse también ¿De qué depende el valor de las cosas? por Gabriel...
24 de octubre, 2024El Expreso de Guayaquil Barack Obama asumió la Presidencia de Estados Unidos como...
31 de enero, 2011